Curiosidades de la familia
El personaje de la semana:
Al borde de la ruina: la crisis económica que casi acaba con la Casa Solar en el siglo XVII
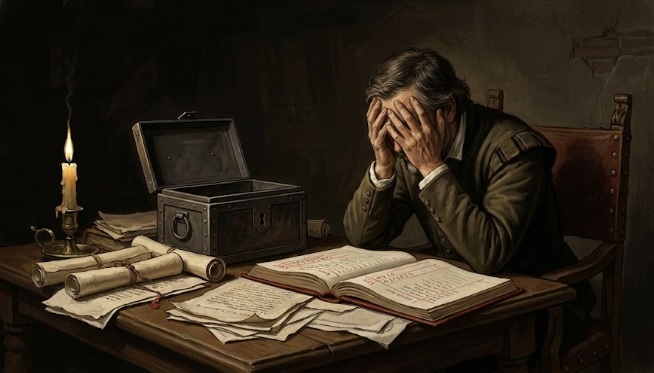
A menudo imaginamos las casas solares nobles como instituciones monolíticas, inamovibles a través de los siglos. Sin embargo, la historia de la Casa de Añorga demuestra que, como cualquier familia, estuvo sujeta a los vaivenes de la fortuna. En el siglo XVII, bajo el señorío de Joanes de Añorga Oscáriz (1605-1670), el linaje atravesó una crisis financiera tan severa que estuvo a punto de hacer desaparecer su patrimonio principal.
Una gestión desastrosa
Joanes heredó una posición sólida, pero su administración de la Casa Solar distó mucho de ser ejemplar. Los documentos de la época revelan una gestión marcada por el endeudamiento progresivo y la incapacidad para hacer frente a las obligaciones económicas. Lejos de aumentar o conservar el patrimonio, su mandato lo puso en serio peligro.
El peso de las deudas y la amenaza del embargo
La situación llegó a ser crítica a mediados de siglo. Los acreedores acechaban la propiedad. Entre ellos destacaba Don Antonio de Isasi, un poderoso vecino a quien la Casa de Añorga debía importantes sumas de dinero. La incapacidad de Joanes para saldar estas deudas llevó la situación al límite, enfrentándose a procesos judiciales y a la amenaza real de embargo de los bienes vinculados al mayorazgo.
Un futuro incierto
Durante aquellos años oscuros, la supervivencia de la Casa Solar no estaba garantizada. Las rentas de la tierra y la producción de sidra no bastaban para cubrir los agujeros financieros creados por una mala administración. Fue un periodo de angustia donde el legado de siglos tambaleó, demostrando que el estatus nobiliario no era un escudo contra la ruina económica. La recuperación no llegaría hasta la generación siguiente, gracias a la intervención de figuras externas que sanearon las cuentas.
Fuente: Información extraída del libro La casa solar de Añorga, capítulo 4. Leer el libro completo aquí
El dato curioso:
«Heredero de un alma»: el curioso testamento de Juan Martín de Gorostiaga

En el siglo XVIII, los testamentos no eran meros trámites legales, sino declaraciones de fe y voluntad que a menudo reflejaban la profunda religiosidad de la época. Un ejemplo extraordinario y curioso es el testamento de Juan Martín de Gorostiaga, tío de Gerónima de Gorostiaga (la influyente esposa de Christóval de Añorga).
Un heredero inusual
Juan Martín, que era presbítero y capellán, otorgó su testamento ante escribano con una cláusula que hoy nos resulta sorprendente. Al no tener hijos y desear asegurar su salvación eterna, tomó una decisión radical sobre su patrimonio principal: nombró como «su única y universal heredera a su alma».
¿Cómo hereda un alma?
Esta declaración no era una metáfora poética, sino una instrucción legal precisa. Significa que todos sus bienes y propiedades debían venderse para fundar obras pías, misas y capellanías en su memoria. El dinero obtenido no iría a parientes lejanos ni a amigos, sino que se invertiría directamente en «sufragios» espirituales para acelerar el paso de su alma por el Purgatorio.
Este tipo de disposición, aunque pueda parecer una anécdota excéntrica hoy en día, ilustra la mentalidad de una sociedad donde la vida ultraterrena era una preocupación tan real y urgente como la vida terrenal, y donde el patrimonio se ponía al servicio de la salvación.
Fuente: Información extraída del libro La casa solar de Añorga, capítulo 6. Leer el libro completo aquí
El personaje de la semana:
Muerte en el hospital: el fin de Juan Joseph Añorga y la historia del Hospital de Misericordia

La muerte, al igual que la vida, nos habla del estatus y las circunstancias de una época. Juan Joseph de Añorga Echanique (1771-1811), nieto de Agustín de Añorga, falleció joven, a los 40 años, el 13 de mayo de 1811. Sin embargo, el lugar de su fallecimiento revela una historia fascinante sobre la sanidad y la sociedad donostiarra de tiempos de guerra: murió ingresado en el Santo Hospital de la Misericordia.
Un hospital para los necesitados
¿Qué significaba morir allí? Según una descripción de 1761 realizada por el presbítero Joaquín de Ordóñez, este hospital, situado originalmente en el barrio de San Martín («a tiro de fusil» fuera de la Puerta de Tierra), era una institución de caridad patronada por la ciudad. Se mantenía gracias a limosnas y acogía a forasteros (por tres días), inválidos, huérfanos y enfermos pobres. Contaba con capellán, cirujano, médico y botica gratuita. Además, cumplía una función social vital: a los muchachos acogidos se les daba escuela y se les instruía para la marinería, destinando el producto de su primer viaje a la institución.
Un edificio nómada por la guerra
La vida de Juan Joseph y la ubicación del hospital estuvieron marcadas por los conflictos bélicos que asolaron San Sebastián. Originalmente ubicado en el barrio de San Martín, el edificio fue requisado por los franceses en 1794 durante la Guerra de la Convención. Esta ocupación obligó a trasladar la institución transitoriamente al antiguo Colegio de los Jesuitas, situado en la calle Trinidad (actual calle 31 de Agosto), dentro de las murallas de la ciudad.
Juan Joseph falleció en este emplazamiento provisional en un momento crítico, bajo la ocupación napoleónica. Apenas dos años después de su muerte, en 1813, este edificio sería incendiado por las tropas francesas para evitar que los ingleses lo usaran como parapeto durante el asedio que devastó la ciudad.
El registro de su fallecimiento en esta institución de caridad es un testimonio silencioso de la «penuria económica» que atravesó su rama familiar tras la desheredación de su padre, Joseph Ángel, y de la dura realidad de una ciudad sitiada por la guerra y la enfermedad.
Fuente: Información extraída del libro La casa solar de Añorga, capítulo 10. Leer el libro completo aquí
El personaje de la semana:
«Abrir puertas y cortar ramas»: el ritual para tomar posesión de la Casa Solar en 1756

En el siglo XVIII, la transmisión de la propiedad y la autoridad sobre un mayorazgo no se limitaba a la simple firma de un documento en un despacho. Requería una puesta en escena, un acto físico y simbólico que hiciera visible ante la comunidad quién era el nuevo señor de la tierra. Un ejemplo magnífico de esta teatralidad jurídica lo encontramos en la historia de Agustín de Añorga Alcega en el año 1756.
La muerte sin testamento y la reclamación del vínculo
El 10 de noviembre de 1756 falleció Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga de forma repentina, sin haber dejado testamento escrito «por no hallarse en disposición». Esta situación obligó a su hijo primogénito, Agustín, a iniciar un proceso judicial para reclamar sus derechos como sucesor del vínculo y mayorazgo de la Casa Solar de Añorga. Agustín tuvo que presentar ante la justicia su partida de bautismo y la de casamiento de sus padres para demostrar su legitimidad.
Tras revisar la documentación, el alcalde de San Sebastián, don Juan de Cardaberaz, dictó sentencia el 17 de diciembre de 1756 a favor de Agustín, ordenando que se le diera posesión de la Casa y sus pertenecidos, y estableciendo una multa de 50.000 maravedíes para cualquiera que perturbara dicho derecho.
La ceremonia de la posesión: un acto físico
Lo verdaderamente curioso para nuestra mentalidad moderna es cómo se ejecutó esta sentencia. No bastaba con el papel; el alguacil y el escribano acompañaron a Agustín a la propiedad para realizar la «toma de posesión real».
El ritual, descrito minuciosamente en los autos de la época, consistió en una serie de actos de dominio físico sobre el inmueble y el terreno. Agustín procedió a «abrir y cerrar puertas y ventanas» de la Casa Solar y del molino, simbolizando su control sobre los accesos. Posteriormente, caminó por las tierras baldías y realizó un gesto ancestral de autoridad sobre la naturaleza y la producción agrícola: «cortando ramas de árboles, manzanos, castaños y cerezos que se encuentran en dichos bienes».
Estos actos se realizaron públicamente y sin oposición de ninguna persona, quedando Agustín confirmado como el nuevo titular del mayorazgo de Añorga, un legado que administraría hasta su muerte en 1779.
Puedes consultar los detalles de este evento y la transcripción de los autos judiciales en el capítulo 8 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
Cuatro generaciones de colonos: la historia de los Añorga en el caserío Miramón-Berri

La historia de una familia no solo se forja en los apellidos, sino en los lugares que habita y en la tierra que trabaja. Durante más de un siglo, el destino de la familia Añorga estuvo indisolublemente ligado al caserío Miramón-Berri, situado en la zona rural de Ayete. A través de los documentos históricos, podemos reconstruir la vida de cuatro generaciones de colonos que vivieron, trabajaron y, finalmente, tuvieron que abandonar este hogar ancestral.
El inicio de una saga y el azote de la guerra
La presencia de los Añorga en Miramón se remonta a 1832. Fue Joseph Paulo Lázaro de Añorga Jáuregui (1805-1853) quien inició esta andadura como primer colono, estableciéndose allí junto a su esposa Josefa Joaquina de Sunsunegui. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. La Primera Guerra Carlista (1833-1840) convirtió el entorno de San Sebastián en un campo de batalla. El caserío Miramón-Berri fue ocupado como cuartel general por George Lacy Evans, comandante de las tropas británicas, lo que obligó a la familia a un dramático éxodo hacia Hernani, Tolosa y Zubieta. No regresarían hasta el fin de la contienda para emprender la dura tarea de la reconstrucción.
Contratos férreos: la vida del arrendatario
Tras la muerte de Joseph Paulo, su hijo Ignacio Juan de la Cruz Añorga Zunzunegui (1840-1912) tomó el relevo. Es fascinante observar cómo se regulaban las relaciones entre propietarios e inquilinos en aquella época. En 1905, Ignacio firmó un contrato de arrendamiento ante notario con Emilio Díaz-Espada, administrador de los bienes de su esposa, Concepción Mercader (quien había heredado el vínculo de Miramón de su padre, Ignacio Mercader, tras comprarlo este a la familia Aldaz Aguirre-Miramón).
Este documento revela las exigencias del arriendo: la renta no era solo monetaria (1.040 pesetas anuales), sino que incluía la entrega de la mitad de la cosecha de manzana, además de «un par de capones, otro par de pollos y una gallina» en fechas señaladas. Asimismo, el inquilino estaba obligado a mantener el número de manzanos y a ofrecer mano de obra gratuita para reparaciones mayores costeadas por el propietario.
El declive de la vida rural y el adiós a Miramón
La tercera generación estuvo representada por Basilio José Hermenegildo Añorga Bengoechea (1869-1940). Basilio vivió la transición hacia el siglo XX, llegando a ser regidor del Ayuntamiento de San Sebastián. Sin embargo, los tiempos cambiaban. Tras su fallecimiento en 1940 y el de su esposa Valentina Sorozábal años antes, sus hijos —la cuarta generación, encabezada por José Antonio (Antxon), Manuel, Dolores y Manuela— se enfrentaron a una encrucijada.
La Guerra Civil había dejado profundas cicatrices y la economía agraria de subsistencia ya no ofrecía un futuro prometedor. En 1941, los hermanos Añorga Sorozábal tomaron la difícil decisión de abandonar el caserío que había sido el hogar de sus antepasados durante más de cien años, trasladándose a un piso en la calle Larramendi de San Sebastián. Este hecho marcó el fin de una era, simbolizando el paso de la vida rural tradicional a la nueva realidad urbana e industrial.
Puedes ampliar esta información consultando los capítulos 11, 12, 13, 14 y 19 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
Rituales y costumbres: bodas, funerales y vida social Añorga

La historia de una familia no se escribe solo con fechas y apellidos, sino a través de los ritos que marcan el paso de la vida a la muerte y las alianzas que aseguran la supervivencia del linaje. Al examinar los archivos de la casa solar de Añorga, descubrimos que tanto las celebraciones nupciales como las honras fúnebres no eran meros actos privados, sino eventos sociales y económicos meticulosamente regulados.
Las bodas: alianzas estratégicas y celebraciones controladas
En los siglos XVI y XVII, el matrimonio era, ante todo, un contrato. Un ejemplo claro es el enlace de Mari Juan de Añorga con Joanes de Berreyarza en 1549. Más allá de la unión personal, se firmaban capitulaciones donde se estipulaban dotes y obligaciones.
Las celebraciones eran momentos de gran ostentación, donde las familias demostraban su poderío. Los invitados vestían jubones de terciopelo y capas de brocado, y las mujeres lucían tocados complejos que denotaban su estatus. Sin embargo, este despliegue tenía límites legales. Existía una cédula real de 1492 que restringía los gastos en los banquetes para evitar el empobrecimiento de las familias, limitando los comensales a parientes cercanos y fijando multas de hasta diez mil maravedís para quienes desobedecieran.
Las dotes son otro aspecto fascinante revelado en los documentos. En 1613, para la boda de María Juan de Añorga con Juan de Ollo, su hermano Francisco prometió una dote que incluía «230 ducados, cuatro camas nuevas de pluma y una taza de plata». Años más tarde, en 1675, en el contrato de Christóval de Añorga y Gerónima de Gorostiaga, la dote incluyó esquejes de manzano, camas, camisas, manteles y utensilios de cocina como asadores y calderas, reflejando la importancia de la autarquía doméstica.
El protocolo de la muerte y la memoria
Si la boda aseguraba el futuro, el funeral honraba el pasado y el estatus. Los testamentos de la familia Añorga, como el de Domenja Adúriz-Miramón en 1559, son ventanas a la mentalidad de la época. Domenja dejó instrucciones precisas: ser velada con una «saya de buen paño» y enterrada inicialmente con su hermano, para luego trasladar sus huesos a la sepultura principal de la casa de Añorga en la iglesia de San Sebastián El Antiguo.
La muerte conllevaba una compleja gestión de mandas y legados. Juanes de Añorga, en 1595, ordenó honras fúnebres de «tercero, noveno, cabo de año y dos años», junto con ofrendas de pan y cera, especificando que debían ser «conforme a la costumbre de hacer a semejantes personas de mi calidad».
Estos rituales, tanto festivos como luctuosos, tenían un fin común: reafirmar la identidad de la Casa, mantener la cohesión social y asegurar que, ya fuera a través de la descendencia o de la memoria, el nombre de Añorga perdurara en el tiempo.
Puedes encontrar información detallada sobre estos eventos en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 6 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
El día que los bueyes de Basilio cayeron al puerto de San Sebastián

Las historias de una familia no solo se componen de fechas y documentos notariales; la tradición oral conserva sucesos cotidianos que, por su singularidad, se convierten en leyendas domésticas. Este es el caso del accidentado viaje de Basilio Añorga al muelle donostiarra en 1918.
La vida en el caserío Miramón-Berri a principios del siglo XX exigía un trabajo constante y desplazamientos frecuentes a la ciudad para abastecerse. Basilio Añorga Bengoechea, cabeza de familia en aquel entonces, gestionaba las labores agrícolas y ganaderas, contando a menudo con la ayuda de sus hijos desde muy temprana edad.
Una mañana de 1918
Cuenta la memoria familiar que, en torno al año 1918, Basilio se dispuso a bajar al puerto de San Sebastián con su carromato tirado por bueyes. Le acompañaba su hijo (Antxon, que por aquel entonces era un niño de apenas ocho años.
El objetivo del viaje no era otro que cargar pescado, un recurso habitualmente utilizado en la época como abono para fertilizar la huerta del caserío. Aunque en otras ocasiones el trayecto se realizaba para transportar carbón, aquella mañana la tarea era conseguir el excedente de la pesca para la tierra.
El incidente en el muelle
La rutina se rompió al llegar al muelle. Según relata la crónica familiar, Basilio intentó aproximar el carromato al borde para facilitar la carga desde una de las embarcaciones. Sin embargo, una mala maniobra precipitó el desastre: el carro, arrastrando a la yunta de bueyes, se precipitó al agua del puerto.
Imaginamos el estruendo y el consiguiente alboroto entre los presentes: pescadores, estibadores y curiosos que poblaban el puerto donostiarra de principios de siglo. Afortunadamente, la historia ha perdurado como una anécdota tragicómica de la infancia de Antxon, un recuerdo imborrable de la dureza y los riesgos del trabajo diario de nuestros antepasados.
Puedes leer este relato en el contexto de la vida de Basilio Añorga en el capítulo 13 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El personaje de la semana:
El primo bertsolari: Nicolás Sorozábal y la tradición oral en la familia

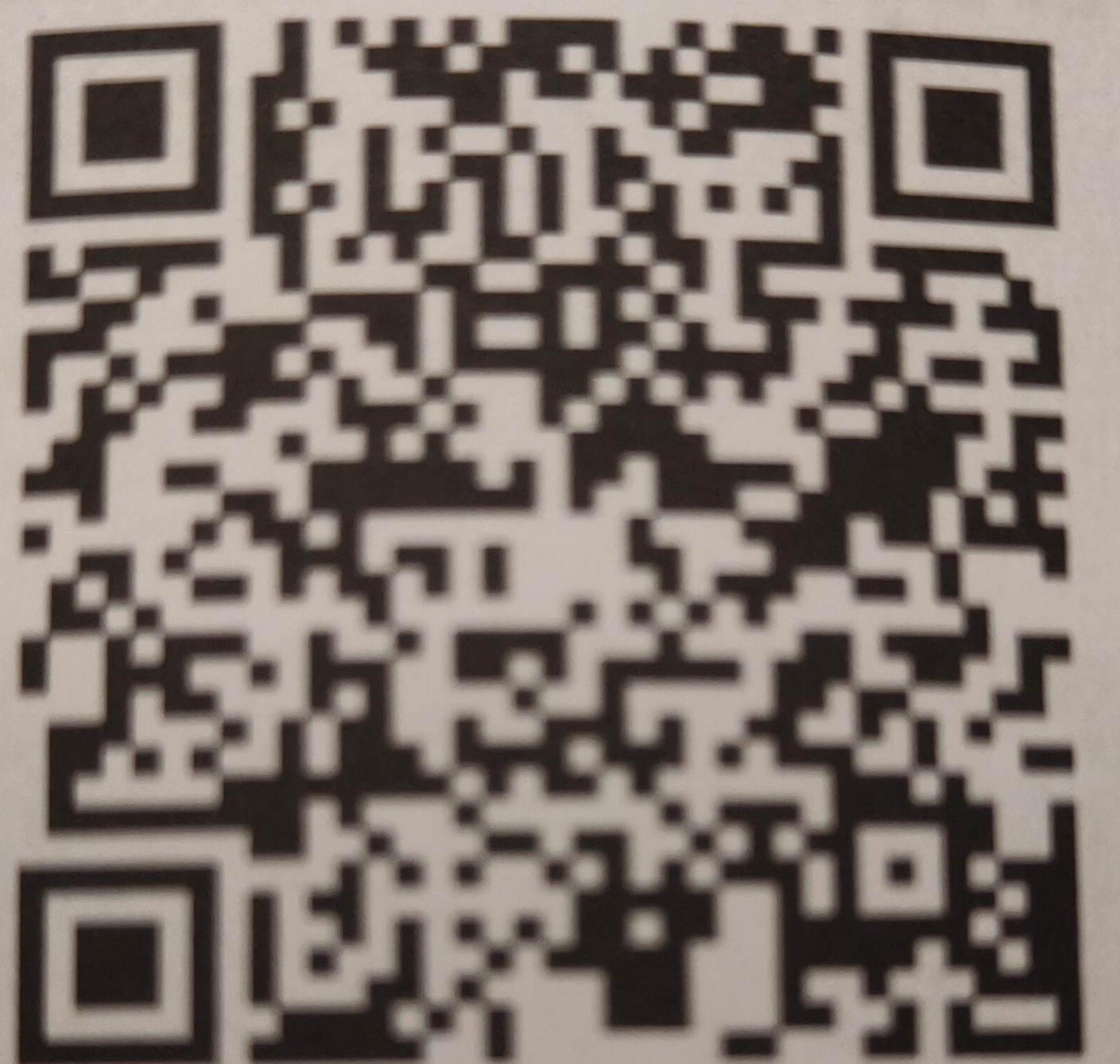
Más allá de los títulos y las propiedades, la familia también cultivó el arte de la palabra. En el caserío Bera-Bera de Ayete floreció una vena artística que unió a dos primos: Nicolás Sorozábal, quien llevó sus versos desde las sidrerías hasta el frente de África, y Antxon Añorga, quien preservó esa memoria.
La historia de los Añorga se entrelaza en el siglo XIX con la de la familia Sorozábal, asentada en el caserío Bera-Bera de Ayete desde 1780. Fue Valentina Sorozábal Echeverría —madre de Antxon Añorga— quien aportó este linaje a la casa, siendo hermana de José Lucas Sorozábal. De esta rama materna surgiría una figura clave para la cultura popular donostiarra: Nicolás Sorozábal Loinaz.
De la sidrería Munto al Campeonato de 1935
Nacido en 1899, Nicolás heredó de su padre, José Lucas, la afición y el talento para el bertsolarismo. Ambos eran habituales en las grandes veladas de improvisación que se celebraban en el popular caserío Munto de Ayete, una sidrería que servía de epicentro social para los donostiarras de la época.
Su destreza con la rima y la métrica lo llevó a competir al más alto nivel. Nicolás participó en el histórico Campeonato de Bertsolaris de 1935, compartiendo escenario con leyendas de la talla de Txirrita, Baserri, Alkain y Lujambio. Sus versos, cargados de ingenio, a menudo comenzaban con humildad retórica, como aquel que iniciaba: «Gauza bi esatera / Zuengana nator…» (Vengo a donde vosotros para decir un par de cosas…).
Crónicas de guerra: los versos de África
Sin embargo, no todos sus versos fueron festivos. Nicolás perteneció a esa generación de jóvenes marcada por la tragedia de la Guerra del Rif. Fue reclutado para combatir en África, viviendo en primera persona el desastre de Annual en 1921.
Lejos de su tierra, Nicolás utilizó el bertso como crónica de guerra y desahogo. En sus composiciones tituladas Melillan, narró con crudeza las penurias del soldado: la falta de alimento («baba zuria egosi gabe», habas blancas sin cocer), la plaga de piojos y el miedo constante a la muerte ante el enemigo. Estos versos no solo eran arte, sino testimonio histórico de una juventud sacrificada.
La conexión con Antxon Añorga
La relación entre los primos era estrecha. Antxon Añorga Sorozábal (1910-1995), hijo de Valentina y primo carnal de Nicolás, sentía una profunda admiración por la faceta artística de su pariente. Gran aficionado también al bertsolarismo, Antxon solía cantar los versos que su primo compuso en las trincheras de África, asegurándose de que aquel testimonio de dolor y resiliencia no cayera en el olvido.
Puedes profundizar en esta historia familiar y leer los versos originales en los capítulos 13 y 14 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El personaje de la semana:
La huida de Rentería: el «secuestro» de un heredero Añorga en 1711

Un conflicto familiar, un testamento restrictivo y una fuga nocturna a caballo. En 1711, Joseph Christóval de Añorga protagonizó uno de los episodios más novelescos de la historia familiar para recuperar su libertad y asegurar el futuro de su hijo Agustín, el heredero.
La historia de la familia Añorga no solo se escribió a través de contratos y bodas concertadas; en ocasiones, las tensiones familiares desembocaron en hechos dignos de una película de aventuras. Este fue el caso de la disputa entre Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga y su suegro, Blas de Alcega, en la Rentería de principios del siglo XVIII.
Un testamento como jaula de oro
El conflicto se originó tras la prematura muerte de Francisca Antonia de Alcega en abril de 1711. En su lecho de muerte, y preocupada por el futuro de su único hijo, el pequeño Agustín de Añorga (de apenas dos años), dejó estipulado que su marido y su padre, el escribano Blas de Alcega, debían vivir juntos en la casa familiar de Rentería para criar al niño en común.
Sin embargo, la convivencia se tornó insostenible. Ocho meses después de enviudar, Joseph Christóval deseaba rehacer su vida y contraer segundas nupcias con Josefa de Unanue. Blas de Alcega se negó rotundamente a permitir esta ruptura del acuerdo, utilizando al nieto y heredero como instrumento de control para retener a su yerno bajo su techo.
La fuga en la noche de octubre
Ante la negativa del suegro y la imposibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, Joseph Christóval tomó una decisión drástica: la huida. En una noche de octubre de 1711, con la complicidad de los vigilantes del portal del Arrabal de la muralla de Rentería, padre e hijo escaparon.
El relato histórico reconstruye con detalle la tensa travesía bajo la luz de la luna llena. Joseph Christóval, con el niño Agustín en brazos, cruzó a caballo el vado del río Oyarzun, ascendió hacia Zamalbide y realizó una breve parada en la venta de Astigarraga para calentar al pequeño junto al fuego.
La ruta continuó cruzando el río Urumea por el vado de Ergobia y atravesando Usurbil hasta llegar al puente de Zubieta. Finalmente, de madrugada y exhaustos, alcanzaron la seguridad de la Casa Solar de Añorga en San Sebastián, donde los abuelos paternos les esperaban.
Un nuevo comienzo
Esta audaz maniobra no fue un acto impulsivo, sino una acción pragmática para romper un chantaje emocional y asegurar la independencia del linaje. Poco después, en diciembre de 1711, Joseph Christóval pudo casarse con Josefa de Unanue, cerrando así el conflicto con la casa Alcega y asegurando que Agustín, el futuro señor de la casa, creciera en el solar de sus antepasados paternos.
Puedes encontrar información detallada sobre este suceso en los capítulos 7 y 8 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
«Pálidos y macilentos»: los Añorga en las Juntas de Zubieta para reconstruir San Sebastián
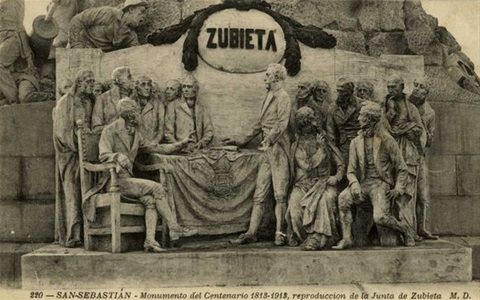
Tras el devastador incendio y saqueo de San Sebastián el 31 de agosto de 1813, provocado por las tropas aliadas anglo-portuguesas tras la toma de la ciudad a los franceses, la capital guipuzcoana quedó reducida a escombros. En medio de aquel escenario apocalíptico, donde la población civil sufrió saqueos, violaciones y asesinatos, surgió un destello de dignidad cívica que marcaría el futuro de la ciudad. La familia Añorga estuvo presente en aquel momento decisivo.
La reunión en el caserío Aizpurua
Apenas unos días después de la tragedia, el 8 y 9 de septiembre de 1813, los vecinos supervivientes y las autoridades dispersas se convocaron en la comunidad de Zubieta, concretamente en la casa solar de Aizpurua, para decidir el destino de la ciudad. Las actas de aquella reunión describen un ambiente sobrecogedor:
«…después de un gran rato de triste y profundo silencio, interrumpido por los sollozos y lágrimas excitadas al verse reunidos los Señores concurrentes, pálidos, macilentos, traspasados de dolor y desarropados los más…»
En esa atmósfera de duelo, se debatió una cuestión fundamental: ¿se debía abandonar la ciudad dada la magnitud de la destrucción o emprender la titánica tarea de su reconstrucción?
La presencia de los Añorga: compromiso cívico
Los documentos históricos confirman la participación activa de la familia en estas sesiones críticas. En la tercera Junta, celebrada el 9 de septiembre, figuran entre los asistentes Manuel Vicente de Añorga Sansinenea y Juan Agustín de Añorga.
Manuel Vicente, hijo de Agustín de Añorga Alcega, no solo asistió como vecino notable, sino que las actas reflejan su reelección como Jurado de la Comunidad de Zubieta, un cargo de liderazgo administrativo y representativo de gran importancia en la época. Según relatos costumbristas recogidos en investigaciones locales, se narra cómo Manuel Vicente partió a caballo desde su hogar, recorriendo el camino zigzagueante paralelo al riachuelo Gorga, para unirse a otros propietarios y colonos en Zubieta, sintiendo el enorme peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
Una decisión unánime: «Vamos a reconstruir Donostia»
A pesar de las enormes dificultades y la falta de recursos, la determinación de aquellos hombres, conocidos posteriormente como «los treinta de Zubieta», fue inquebrantable. El 9 de septiembre se alcanzó el acuerdo unánime de reedificar San Sebastián, exigiendo indemnizaciones a Inglaterra y planificando una ciudad nueva sobre las ruinas de la antigua.
La firma de los Añorga en aquellas actas no es solo un dato genealógico; es el testimonio de una familia que, ante la adversidad más absoluta, optó por el compromiso colectivo, contribuyendo a que San Sebastián resurgiera de sus cenizas para convertirse en la ciudad que hoy conocemos.
Puedes encontrar información detallada y la transcripción completa de las actas en el capítulo 9 del libro: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El personaje de la semana:
Galdós, Unamuno y Balenciaga en la genealogía familiar
El estudio de un linaje, como el documentado en La casa solar de Añorga, rara vez es una línea recta. Es, más bien, un tapiz denso donde los hilos se cruzan de formas imprevistas, conectando el destino de una casa con el pulso de la historia.
Al explorar la genealogía de Miren Begoña Sudupe Alberdi —quien enlaza con la línea principal de la familia Añorga—, la investigación saca a la luz conexiones sorprendentes. El mismo árbol familiar del que desciende comparte raíces ancestrales con tres nombres capitales de la cultura española: Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno y Cristóbal Balenciaga.
Estas conexiones, nacidas en la Guipúzcoa de los siglos XVI al XVIII, ilustran la profunda interrelación de los linajes vascos, donde las familias se ramificaban, permanecían o migraban, dando origen a historias que, siglos después, definirían una época.
Benito Pérez Galdós
La conexión con el genio novelístico de Benito Pérez Galdós se origina en Azkoitia, en pleno siglo XVI. El punto de divergencia es el ancestro común Domingo Gárate Epelde, nacido alrededor de 1510.
A partir de él, dos ramas familiares inician caminos separados. Una, descendiente de su hijo Pedro, verá cómo uno de sus miembros, Domingo Galdós Alcorta, emigra a Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XVIII, fundando la línea de la que nacerá el escritor. La otra rama, partiendo del otro hijo de Domingo, Miguel, permanecerá en Guipúzcoa, y su descendencia enlazará catorce generaciones después con la familia Sudupe Alberdi.
Miguel de Unamuno
El vínculo con el filósofo y rector Miguel de Unamuno Jugo se establece en Bergara, a finales del siglo XVII. El nexo es el matrimonio formado por Joseph Azcargorta Arana y Ana María Jáuregui Altuna (casados en 1696).
Una de sus hijas, María Magdalena, da inicio a la línea familiar que, tras el traslado de la familia a Bilbao, culminará en el intelectual de la Generación del 98. Otra de las hijas del matrimonio, María Clara, encabeza la rama guipuzcoana que, generaciones más tarde, entroncará con los Alberdi, ancestros directos de Miren Begoña Sudupe.
Cristóbal Balenciaga
Con el maestro de Getaria, la conexión es geográficamente más cercana. El tronco común se sitúa en Azkoitia, en 1733, con el matrimonio de Agustín Valenciaga Uría y Manuela Nicolasa Larrañaga Epelde.
Uno de sus hijos, Salvador, se trasladará a la villa costera de Getaria, fundando la estirpe que llevará al genio de la alta costura, Cristóbal Balenciaga Eizaguirre. Mientras tanto, el hermano mayor de Salvador, Manuel, permanecerá en la zona, y de su descendencia provendrá, seis generaciones después, la familia Sudupe Alberdi.
El dato curioso:
La banda sonora de los Añorga: un viaje musical generacional
La historia de una familia no solo se compone de nombres, fechas y lugares, sino también de las sensaciones y la cultura de cada época. El libro «La casa solar de Añorga» nos ofrece una ventana única a este aspecto a través de los códigos QR incluidos en cada capítulo, que nos invitan a escuchar la música que pudieron haber oído nuestros antepasados. Este viaje sonoro nos permite conectar con ellos de una manera diferente, imaginando la banda sonora que acompañó sus vidas, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. 🎶
Renacimiento y transición al barroco (siglos XVI-XVII) 🎼
- Joanes de Añorga y Domenja Adúriz (ca. 1500-1559): En su tiempo, resonarían las composiciones de Juan del Encina (1468-1529), figura clave de la polifonía religiosa y profana en la España de los Reyes Católicos . El libro sugiere su pieza «Si abra en estos baldres».
- Juanes de Añorga Berreyarza (ca. 1550-1595): Contemporáneo del anterior, habría escuchado la música de Juan de Anchieta (1462-1523), otro gran exponente vasco de la polifonía renacentista española. Se propone su obra «Con amores la mi madre».
- Mari Juan de Añorga Adúriz (1er tercio s. XVI): Aunque vivió en pleno Renacimiento, el libro asocia su época a Claudio Monteverdi (1567-1643), crucial en la transición hacia el Barroco, conocido por sus óperas y madrigales . La pieza sugerida es «Si dolce è’l tormento».
- Francisco de Añorga Arizabalo (1570-1625): Para las ceremonias fúnebres de su tiempo, como la suya propia, sería apropiada la música sacra de Francisco Guerrero (1528-1599), sacerdote y maestro de capilla sevillano. El libro menciona su «Missa pro Defunctis» de 1582.
Pleno barroco (siglos XVII-XVIII) 🎻
- Joanes de Añorga Oscáriz (1605-1670): Su época coincide con el auge de la ópera barroca. El libro vuelve a Claudio Monteverdi, sugiriendo la Toccata de su ópera «Orfeo» (1607), considerada una de las primeras del género .
- Christóval de Añorga y Gerónima de Gorostiaga (ca. 1652-1724): El esplendor del Barroco francés de la corte de Luis XIV llega con Jean-Baptiste Lully (1632-1687), creador de la tragedia lírica . Se sugiere su «Ballet de Alcidiane et Polexandre».
- Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga (1691-1756): Su tiempo es el de la cumbre del Barroco alemán con Johann Sebastian Bach (1685-1750), maestro del órgano y el clavecín . La emblemática «Toccata y fuga en re menor» es la pieza propuesta.
- Agustín de Añorga Alcega (1708-1779): El Barroco italiano vibrante está representado por Antonio Vivaldi (1678-1741), compositor veneciano conocido por sus conciertos . Su obra más famosa, «Las cuatro estaciones», ambienta esta generación.
Del clasicismo a la música local (finales s. XVIII – siglo XX) 🎺🥁
- Joseph Ángel de Añorga Sansinenea (1740-1811): Su vida abarca la transición al Clasicismo y Romanticismo. Ludwig van Beethoven (1770-1827) marca la época. La pieza elegida, «La victoria de Wellington o La batalla de Vitoria» (Op. 91, 1813), conecta con los ecos de las guerras napoleónicas que afectaron a la región.
- Juan Joseph de Añorga Echanique (1771-1811): En el contexto de las guerras napoleónicas y la destrucción de San Sebastián (1813), la música local cobra protagonismo. José Juan Santesteban (1809-1884) adaptaría la «Primitiva marcha-zortziko de San Sebastián», himno de la ciudad en esa época.
- Joseph Paulo Lázaro de Añorga (1805-1853): Marcado por la Primera Guerra Carlista y la presencia de tropas británicas, su banda sonora podría incluir marchas militares como «The British Grenadiers» .
- Ignacio Juan de la Cruz Añorga (1840-1912): La música festiva donostiarra toma forma con Raimundo Sarriegui (1838-1913), compositor de la célebre «Marcha de San Sebastián» con letra de Serafín Baroja.
- Basilio José H. Añorga Bengoechea (1869-1940): El folclore vasco armonizado llega de la mano de José Antonio Santesteban (1835-1906), organista, compositor y arreglista de aires populares vascongados como «Goizeko izarra» .
- José Antonio «Antxon» Añorga y Miren Begoña Sudupe (s. XX): Ya en el siglo XX, la música vasca contemporánea está representada por Tomás Garbizu (1901-1989), amigo de la familia, y Francisco Escudero (1912-2002), maestro de varios hermanos Añorga Sudupe y director del conservatorio de San Sebastián.
Conclusión 🎧
Este recorrido musical, guiado por las sugerencias del libro, nos permite añadir una capa sensorial a la historia familiar. Escuchar estas piezas nos acerca un poco más a la atmósfera, las celebraciones, las solemnidades y los avatares históricos que vivieron los Añorga a lo largo de más de cinco siglos. Es, sin duda, una forma evocadora de conectar con nuestro pasado.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Cada compositor y pieza musical sugerida se menciona al final de los capítulos 1 al 14 y 20. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El personaje de la semana:
Antxon y Miren en la Guerra Civil: dos vivencias opuestas del conflicto
La Guerra Civil Española (1936-1939) fracturó vidas, familias y destinos. Pocas historias ilustran esta dolorosa realidad de forma tan conmovedora como las de José Antonio «Antxon» Añorga Sorozábal y Miren Begoña Sudupe Alberdi. Antes de que sus caminos se cruzaran y se unieran en matrimonio en 1945, el conflicto los situó en lados opuestos de la experiencia bélica: él como soldado movilizado en el ejército sublevado, ella como joven civil testigo del horror y refugiada republicana. Sus vivencias paralelas, narradas en «La casa solar de Añorga», son un poderoso testimonio de la complejidad y tragedia de aquellos años.
Antxon: El soldado movilizado 🎖️
Cuando estalló la guerra, Antxon Añorga ya había cumplido su servicio militar reducido. Sin embargo, la movilización general lo arrancó de su vida en el caserío. El 19 de noviembre de 1936, fue incorporado al Batallón de Zapadores Minadores nº 6 en el cuartel de Loyola, San Sebastián. Su expediente militar detalla un largo y arduo periplo bélico que lo llevó por múltiples frentes a lo largo de casi tres años.
Participó en operaciones en Álava (ocupación de Chinebularra, monte Albertia) , Vizcaya (Ochandiano, Durango, Guernica -tras el bombardeo-, Bermeo) , Navarra (Gorbias, Larragan) , Santander (defensa de la Hayuela, Gibaja, Noja) , León (La Uña, Puerto de Ventaniella) , Asturias (Pico de Tocos, Campo de Caso, Gijón) , Huesca (Sabiñánigo, Boltaña, Ainsa, Graus) , Lérida (Vilova, Geri de la Sal, defensa de Esplá, Orcau) , Teruel (llegada a las afueras de la capital) y el frente de Levante (Sarrión, Villar del Arzobispo, Requena, Siete Aguas). Como zapador, su labor incluyó trabajos de fortificación, construcción de puentes y defensa de posiciones.
El libro subraya un matiz importante: Antxon no fue un voluntario de la causa franquista, sino uno de los muchos jóvenes movilizados, atrapado en una guerra que no eligió. Fue licenciado finalmente el 3 de junio de 1939, tras el fin de la contienda.
Miren Begoña: Testigo del horror y refugiada 🕊️
Mientras Antxon recorría los frentes, Miren Begoña Sudupe, con apenas 16 años, vivía el estallido de la guerra desde la perspectiva civil y republicana. Inicialmente, se unió al esfuerzo bélico cosiendo buzos para los gudaris (soldados vascos) en el Santuario de Loyola. Sin embargo, el rápido avance de las tropas franquistas por Guipúzcoa la obligó a huir.
Junto a dos compañeras, marchó hacia Vizcaya, buscando refugio primero en Durango y, finalmente, en Guernica. Allí encontró trabajo cuidando al hijo de la familia Arana-Martija, residiendo en un caserío en las afueras.
Desde esa posición, el 26 de abril de 1937, presenció con horror el bombardeo aéreo de Guernica por la Legión Cóndor alemana. Vio los aviones, escuchó las explosiones, observó cómo las bombas destructivas primero y las incendiarias después arrasaban el pueblo, y cómo el humo oscurecía el cielo. También fue testigo de cómo los aviones ametrallaban a baja altura a quienes intentaban huir.
Al día siguiente, bajó a la villa en ruinas buscando a sus amigas. El panorama era desolador: escombros, casas aún ardiendo, gente buscando desesperadamente a sus seres queridos. Encontró a una amiga que había sobrevivido milagrosamente a varios derrumbes, pero la otra desapareció, sin saberse si logró escapar o murió bajo los escombros.
Ante la imposibilidad de permanecer allí, la familia Arana-Martija y Miren emprendieron la huida hacia Bilbao. El viaje fue traumático, marcado por la visión de cadáveres abandonados a lo largo de la carretera. Llegó a Bilbao, donde trabajó como empleada doméstica hasta el final de la guerra , pero el recuerdo de Guernica la marcó para siempre.
Destinos cruzados por la guerra
La ironía más cruel y conmovedora de sus historias es que sus caminos casi se cruzan en medio de la tragedia. Antxon Añorga, como parte del ejército sublevado, entró en Guernica en mayo de 1937 , pocos días después de que Miren Begoña hubiera huido de la ciudad devastada por el bombardeo. Él formaba parte de las tropas de ocupación; ella era una víctima directa del ataque que facilitó esa ocupación.
Sus vivencias opuestas –el soldado en el frente, la civil bajo las bombas y en el exilio– son un microcosmos de la tragedia española. Sin embargo, la historia nos muestra que, incluso tras experiencias tan divergentes y traumáticas, la vida puede encontrar caminos para la reconciliación y el futuro. Ocho años después del fin de la guerra, Antxon y Miren se casaron, uniendo no solo sus vidas, sino también las memorias contrapuestas de un conflicto que marcó a toda una generación.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos sobre ambas vivencias se encuentran principalmente en el Capítulo 14. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El personaje de la semana:
San Juan de Olaçaval: el maestro constructor de galeones conectado a los Añorga

La historia de la familia Añorga se entrelaza con la de otros linajes influyentes de Guipúzcoa. Uno de los personajes más fascinantes conectados a nuestra genealogía es el Capitán San Juan de Olazával (ca. finales s. XVI – 1650), un maestro constructor naval de Rentería cuya habilidad y reputación trascendieron las fronteras locales, llegando a servir directamente a la Corona española. Su bisnieta, Francisca Antonia de Alcega Olazával, se casaría con Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga en 1706, uniendo así ambos linajes.
Un pilar de la construcción naval en Rentería 🚢
En el siglo XVII, Rentería era un hervidero de actividad naval, con seis astilleros, incluido el prestigioso Real Astillero de Basanoaga. En este epicentro de la industria marítima, San Juan de Olaçaval brilló con luz propia. Durante cuarenta años (1600-1640), dedicó su vida a la construcción de navíos, especializándose en embarcaciones de mediano y gran tonelaje.
Su fama radicaba no solo en el tamaño de sus creaciones (galeones de hasta 600 toneladas), sino en la calidad excepcional y las excelentes condiciones marineras de sus barcos. Construyó principalmente para la Armada Real, y sus naves participaron en importantes batallas navales que marcaron la historia de España.
El «San Buenaventura» y la batalla de los Abrojos (1631) ⚔️
Uno de los galeones más destacados salidos de sus astilleros fue el «San Buenaventura» (500 toneladas, 22 cañones). Esta nave jugó un papel crucial en la Batalla de los Abrojos (1631), un feroz enfrentamiento naval frente a las costas de Brasil entre una flota hispano-portuguesa, comandada por el almirante donostiarra Antonio de Oquendo, y una escuadra holandesa.
Aunque la batalla fue una victoria para la flota hispano-portuguesa, el «San Buenaventura» se perdió en combate. Tras este suceso, San Juan de Olazával dirigió un escrito al rey Felipe IV, describiendo el combate y solicitando una compensación por la pérdida del navío. El Rey atendió su petición y, en 1633, ordenó que se le entregaran 4.000 ducados como indemnización.
Conflictos y política local 🏛️
Más allá de los astilleros, San Juan de Olazával fue una figura activa en la vida política y social de Rentería. Ostentó el cargo de alcalde ordinario de la villa, legado que continuarían sus hijos Christóval y Juan.
Su posición prominente no estuvo exenta de conflictos. En 1602, se vio envuelto en un litigio con el concejo de San Sebastián por la carga del galeón «San José Francisco» en el puerto de Pasajes, un asunto que involucró acusaciones sobre competencias portuarias, uso de materiales y hasta el empleo de hombres armados. También tuvo disputas relacionadas con la expropiación de unos molinos de su propiedad para la construcción del Castillo de Santa Isabel en Pasajes, reclamando una compensación que tardó en llegar.
Asimismo, representó los intereses de los constructores navales ante las Juntas Generales de Guipúzcoa, tratando problemas como las ordenanzas de fábricas reales, las tasas en Sevilla o la exportación ilegal de madera.
Legado familiar y conexión con Añorga 🔗
San Juan de Olaçaval falleció en Rentería el 26 de diciembre de 1650, dejando tras de sí un legado de maestría naval y participación cívica. Su influencia se extendió a través de sus hijos, también constructores y alcaldes, y llegó hasta la familia Añorga a través del matrimonio de su bisnieta. La historia de San Juan de Olaçaval nos recuerda la importancia de la industria naval en la historia vasca y cómo los destinos de diferentes linajes, como Olaçaval y Añorga, se entrelazaron en el complejo tapiz social y económico de Guipúzcoa.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran principalmente en el Capítulo 17, con referencias a la conexión familiar en los capítulos 7, 8 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
Del campo al mar y la cantera: la diversificación económica Añorga

Si bien la Casa Solar y la tierra fueron el pilar fundamental de la familia Añorga durante siglos, su historia económica es mucho más rica y compleja que la de simples terratenientes. A lo largo de las generaciones, supieron diversificar sus actividades, aprovechando los recursos de su entorno, estableciendo conexiones estratégicas y adaptándose a los cambios de los tiempos. Desde la gestión de molinos y la crucial producción de sidra, hasta la implicación en el comercio transatlántico, la industria naval y la explotación de canteras, los Añorga y sus familias aliadas demostraron una notable capacidad para expandir sus horizontes económicos.
La base agrícola y el poder del molino
La economía original de la Casa Solar de Añorga estaba intrínsecamente ligada a la tierra. La vida en el caserío giraba en torno a la agricultura (maíz, trigo, cebada) , la ganadería (vacas, cerdos, ovejas) y la explotación de los manzanales, esenciales para la sidra. Desde sus orígenes, la casa contaba con su propio molino , una infraestructura clave que no solo servía para las necesidades familiares sino que también representaba un activo económico importante, como demuestra su posterior alquiler y venta a los Rezola.
La sidra: El oro líquido de Añorga
La producción de sidra fue, durante siglos, uno de los pilares económicos más importantes para la familia. La gran cantidad de manzanos en sus propiedades y las deudas por grandes compras de sidra reflejadas en testamentos antiguos atestiguan su relevancia. Más allá del consumo local, la sidra era fundamental para aprovisionar los barcos que zarpaban de los puertos guipuzcoanos, ya que se conservaba mejor que el agua en las largas travesías marítimas. Incluso parte de la renta de los caseríos se pagaba a menudo con la cosecha de manzana.
Mirando al mar: Comercio, construcción naval y carreras militares
Aunque terratenientes, los Añorga también tuvieron una conexión significativa con el mar:
- Comercio con América: En el siglo XVIII, los hermanos Agustín y Manuel Vicente de Añorga Sansinenea se enrolaron en la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, trabajando en la ruta comercial con Venezuela como panadero/despensero y marinero, respectivamente.
- Industria Naval (vía Olazával): El matrimonio de Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga con Francisca Antonia de Alcega Olazával (1706) vinculó a la familia con los Olazával de Rentería, prestigiosos maestros constructores navales. Familias como la de San Juan de Olaçaval construyeron galeones para la Armada Real en el siglo XVII, aportando riqueza e influencia marítima al entorno familiar Añorga.
- Carrera Naval Militar: Varios miembros siguieron carreras en la Armada, como Juan Agustín de Añorga Arozarena (Capitán de Fragata, s. XVIII) y su hijo Joseph Añorga Vázquez (Alférez de Fragata y posterior director de los astilleros de San Blas en México).
De la tierra a la cantera: El germen de la industria
Un punto de inflexión llegó a mediados del siglo XIX. La familia Rezola alquiló (1856) y luego compró (1861) la finca y molino Añorga-Chiqui a Tomás Joaquín de Añorga. El objetivo era explotar sus recursos hídricos y la cantera Arteagaco-biscarra para producir cal hidráulica. Posteriormente, la compra de la casería Añorga-Aundi (1889) a Ramón Añorga San Juan consolidó el terreno para la expansión de lo que se convertiría en Cementos Rezola. Este paso marcó la transición de una economía basada en la tierra a la explotación industrial de los recursos del subsuelo en las propias tierras ancestrales de los Añorga.
Otras vías: Administración y leyes
La diversificación también incluyó roles administrativos y legales. La figura del escribano (notario), como Blas de Alcega (abuelo de Agustín de Añorga Alcega), era crucial para formalizar contratos y gestionar patrimonios. Otros miembros, como Joseph Manuel de Añorga Sansinenea, actuaron como gestores y representantes de otras fortunas guipuzcoanas, demostrando habilidad en la administración más allá de sus propios bienes.
Conclusión 📈
La historia económica de la familia Añorga es un fascinante viaje desde sus raíces firmemente ancladas en la agricultura y la gestión de la Casa Solar, pasando por la estratégica explotación de molinos y la vital producción de sidra, hasta su expansión hacia el comercio marítimo, la industria naval (a través de alianzas) y, finalmente, la transición hacia la industria extractiva con la explotación de canteras. Esta capacidad de diversificación fue clave para mantener la relevancia y el patrimonio del linaje a través de los cambiantes paisajes económicos de los últimos siglos.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran en los capítulos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
La Casa Solar de Añorga: símbolo físico de un linaje

Más que un simple edificio, la Casa Solar era, durante siglos, el corazón físico y simbólico de un linaje noble en España. Para la familia Añorga, su casa solariega, ubicada en la antigua Artiga de Ibaeta en San Sebastián, representaba sus raíces, su poder y su identidad. Este caserío de gran antigüedad, cuyo origen se perdía en el tiempo, fue mucho más que una residencia.
Un Centro de Poder y Prestigio
Definida como la casa más antigua y prestigiosa de una familia , la Casa Solar de Añorga era reconocida por su «notoria antigüedad y Nobleza de Sangre». Según el escribano Domingo de Lizaso (siglo XVII), la propiedad incluía un molino y extensas tierras. No era solo un hogar, sino un centro de poder donde se forjaban alianzas estratégicas, se negociaban matrimonios cuidadosamente concertados y se administraba un vasto patrimonio familiar. La vida dentro de sus muros estaba regida por estrictas normas y tradiciones profundamente arraigadas, con el heredero asumiendo la responsabilidad de perpetuar el linaje y gestionar los bienes.
Vínculo con la Comunidad y la Iglesia
La importancia de la Casa Solar trascendía los límites de la familia. Era una de las principales y primitivas fundadoras de la iglesia parroquial de San Sebastián, El Antiguo. Como tal, la casa tenía asignado un lugar preeminente dentro de la iglesia, conocido como «asiento de Blasón», compartiendo el primer o segundo banco del presbiterio, además de poseer sepulturas principales. Esta conexión con la Iglesia no solo reflejaba el estatus de la familia, sino también su profundo arraigo en la comunidad local.
Símbolo de Linaje e Identidad
Heredar la Casa Solar era un acto de gran trascendencia. Tan fuerte era el vínculo entre la propiedad y el apellido que, en ocasiones, el heredero adoptaba el apellido materno si la casa provenía de esa línea, para consolidar su vínculo con la ancestral dinastía. Este fue el caso de Juanes de Añorga Berreyarza (nacido ca. 1550), hijo de Mari Juan de Añorga (señora de la Casa Solar) y Joanes de Berreyarza, quien adoptó «Añorga» como primer apellido al heredar. La Casa Solar era, por tanto, un símbolo tangible del legado familiar y la continuidad del linaje.
Testigo de cambios
A lo largo de los siglos, la Casa Solar fue testigo de complejas dinámicas familiares, sucesiones disputadas y cambios sociales. Vio cómo los apellidos se transformaban o componían para reflejar herencias y alianzas, como con el apellido Añorga-Olazaval. Finalmente, su venta a finales del siglo XIX a los hermanos Rezola para la fundación de Cementos Rezola marcó el fin de una era y el inicio de la transformación industrial del entorno. Aunque el edificio original ya no exista como tal o haya cambiado de manos, su memoria perdura como el epicentro histórico del linaje Añorga.
La Casa Solar de Añorga no fue solo piedra y madera; fue el ancla física de la identidad familiar, el escenario de su historia y el símbolo perdurable de su nobleza y arraigo en la tierra guipuzcoana.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran principalmente en las introducciones y los capítulos 1, 3, 9 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
Los Añorga y la guerra: de Beotibar a la Guerra Civil

La historia de la familia Añorga no se puede entender sin el telón de fondo de los numerosos conflictos bélicos que sacudieron Euskadi y España a lo largo de los siglos. Desde las luchas banderizas medievales hasta la devastadora Guerra Civil del siglo XX, los miembros del linaje Añorga se vieron envueltos en la vorágine de la guerra, unas veces como protagonistas en el campo de batalla y otras como víctimas civiles sufriendo sus terribles consecuencias.
Orígenes bélicos: entre la lealtad y el misterio (Siglos XIV-XVI)
La primera mención documentada de la familia Añorga data de 1321, ligada a la Batalla de Beotibar. Según la crónica tradicional recogida en la Real ejecutoria de nobleza de 1728, los Añorga, como vasallos leales de Gil López de Oñaz Loyola, lucharon valientemente en defensa de los intereses guipuzcoanos frente a los navarros. Sin embargo, investigaciones históricas más recientes sugieren una interpretación diferente, planteando que aquel enfrentamiento pudo ser más una lucha contra bandoleros que una batalla formal, y que el propio Gil López lideraba una banda de malhechores. Esta dualidad envuelve los orígenes documentados de la familia en un halo de misterio bélico.
Dos siglos después, en 1512, miembros de la Casa de Añorga participaron activamente en la Batalla de Velate. En el contexto de la conquista de Navarra por Fernando el Católico, las tropas guipuzcoanas, incluyendo a los Añorga, se enfrentaron a las fuerzas franco-navarras que intentaban restaurar a Juan III de Albret en el trono. La participación en esta batalla fue considerada un servicio destacado a la Corona, contribuyendo al prestigio y reconocimiento de la Casa.
Siglos de conflictos: más allá de las grandes batallas
La presencia de la guerra fue una constante. Durante la Guerra de la Cuádruple Alianza, la invasión francesa de San Sebastián en 1719 afectó directamente a la familia. La Casa Solar de Añorga fue utilizada como alojamiento por los soldados franceses, sufriendo daños significativos estimados en 14.000 reales de plata. Más adelante, durante la Guerra de la Convención (1793-1795), vemos cómo afecta la vida cotidiana: un inquilino de la Casa Solar, Martín de Barandiarán, se ausenta por estar participando en una guardia en la ciudad , y el Hospital de la Misericordia, donde fallecería un Añorga años después, tuvo que ser trasladado por haber sido requisado por los franceses.
Las Guerras Carlistas: exilio, combate y misterio (Siglo XIX)
La Primera Guerra Carlista (1833-1840) golpeó con especial dureza a la rama de la familia asentada en el entorno rural de San Sebastián. Joseph Paulo Lázaro de Añorga Jáuregui y su familia, colonos en el caserío Miramón-Berri, se vieron forzados a huir cuando su hogar fue convertido en cuartel general de las tropas británicas aliadas de los liberales. Iniciaron una dolorosa diáspora que les llevó por Hernani, Tolosa y Zubieta, mientras su entorno sufría una enorme devastación, con cientos de caseríos destruidos y miles de manzanos talados.
Mientras unos sufrían el exilio, otros Añorga tomaron partido activamente en el bando carlista. Bautista Añorga luchó en batallas como las de Elzaburu (1835), Mendigorria (1836) y Hernani (1836), siendo condecorado por su valor. José María Añorga también recibió una medalla por su bravura en la acción de Alza (1837). La guerra también dejó misterios, como el del presbítero José Agustín Añorga, beneficiado de San Vicente, que apareció como «huido» de su parroquia en 1836 y cuyos diezmos fueron retenidos. Una lista de muertos carlistas de 1839 incluye a un «Joseph Agustín Añorga», dejando la incógnita de si se trataba del mismo sacerdote desaparecido.
La Guerra Civil: destinos opuestos en un país fracturado (Siglo XX)
El último gran conflicto que marcó a la familia fue la Guerra Civil Española (1936-1939). La experiencia de José Antonio «Antxon» Añorga Sorozábal ilustra el destino de muchos jóvenes de la época. A pesar de haber cumplido su servicio militar reducido , fue movilizado por el bando sublevado en noviembre de 1936. Su expediente militar detalla un largo periplo bélico como zapador minador, participando en operaciones en los frentes de Álava , Vizcaya (incluyendo la toma de Durango y Guernica tras el bombardeo ), Santander, Asturias, León, Huesca, Lérida, Teruel y Levante. El libro subraya que Antxon fue un soldado movilizado, no un voluntario ideológico, atrapado en un conflicto que no eligió.
Su experiencia contrasta dramáticamente con la de quien sería su futura esposa, Miren Begoña Sudupe Alberdi. Ella vivió el bombardeo de Guernica como civil, refugiada en un caserío cercano, presenciando el horror del ataque aéreo y teniendo que huir posteriormente a Bilbao entre cadáveres. El hecho de que Antxon entrara en Guernica con las tropas franquistas pocos días después del bombardeo, sin saber que su futura esposa había estado allí sufriendo el ataque, es un poderoso reflejo de cómo la guerra separó y enfrentó a personas cuyos destinos acabarían uniéndose.
Conclusión
Desde las lealtades feudales de Beotibar hasta las trincheras de la Guerra Civil, pasando por la defensa de Navarra, los daños colaterales de guerras europeas y el exilio carlista, la historia de la familia Añorga está indisolublemente marcada por la guerra. Estos episodios, a menudo trágicos, no solo definieron el destino de individuos concretos, sino que moldearon la trayectoria del linaje a lo largo de más de seiscientos años.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran en los capítulos 7, 10, 11, 14, 15, 16 y 24. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
La historia del condado de Añorga
Explorar la historia de la familia Añorga nos lleva más allá de la Casa Solar original, descubriendo ramas que forjaron su propio destino lejos de Guipúzcoa. Una de las más notables es la que dio origen al Condado de Añorga, vinculada a Joseph Añorga Vázquez, bisnieto de Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga.
De San Sebastián a los astilleros de México
Joseph Añorga Vázquez nació en San Sebastián en el último tercio del siglo XVIII. Siguiendo los pasos de su padre, Juan Agustín de Añorga Arozarena (capitán de fragata), Joseph ingresó en la Armada española. Tras casarse en El Ferrol con Ana Joaquina Ferreira, y siendo ya alférez de fragata, un nuevo destino cambió el rumbo de su vida y la de su familia: fue enviado a América para dirigir los importantes astilleros del puerto de San Blas, en México.
Conexiones en la Nueva España y el origen del título
En México, la familia Añorga Vázquez se integró en los círculos sociales y empresariales de la época. Su hija mayor, Cándida Añorga Ferreira, contrajo matrimonio con el capitán José Antonio Pintó Martí. De esta unión nació en Tepic (México) en 1820, José Antonio Pintó Añorga, quien se convertiría en el primer Conde de Añorga.
Tras enviudar, Cándida se casó en segundas nupcias con Eustaquio Barrón y Castillón, un próspero empresario cofundador de la influyente casa comercial Barrón & Forbes. La familia Barrón-Añorga llegó a ser propietaria de terrenos en Tacubaya, en lo que hoy es el Parque Lira de la Ciudad de México.
El primer Conde de Añorga: un título pontificio
José Antonio Pintó Añorga, nieto de Joseph Añorga Vázquez, fue un hombre descrito como de profunda religiosidad y devoción a la Santa Sede. Sirvió a la Corona española como comandante y capitán de caballería, además de ser Gentilhombre de cámara.
En reconocimiento a sus méritos y su lealtad, el Papa León XIII le concedió el título pontificio de Conde de Añorga en 1881. Este honor fue posteriormente reconocido y autorizado para su uso en España por el rey Alfonso XII mediante Real Orden del 19 de enero de 1882. José Antonio se casó con Dionisia Lara Redondo, con quien tuvo tres hijos.
Sucesión del título
El título no siguió una línea sucesoria sencilla. Debido al fallecimiento prematuro del primogénito del primer conde y a la enfermedad mental del siguiente en la línea, el título pasó finalmente al nieto del primer conde, Manuel Pintó Moyano, confirmado por el Papa Pío X en 1913 y autorizado por Alfonso XIII ese mismo año. El título ha continuado transmitiéndose en esta rama familiar.
Esta fascinante historia muestra cómo una rama de la familia Añorga, a través de la emigración y el servicio en América, dio origen a un título nobiliario propio, distinto del linaje original de la Casa Solar, pero perpetuando el apellido en la nobleza.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran principalmente en el Capítulo 20, con referencias genealógicas en los capítulos 7 y 8. https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
Matrimonios y alianzas de los Añorga con otras familias

La historia de las familias nobles, como los Añorga, está intrínsecamente ligada a las alianzas estratégicas que tejieron a lo largo de los siglos. Los matrimonios no eran meras uniones sentimentales, sino herramientas fundamentales para consolidar poder, unir patrimonios y fortalecer la posición social dentro de la compleja red de la nobleza guipuzcoana. El estudio de estas uniones revela las dinámicas sociales y las estructuras de poder que caracterizaron a la sociedad vasca durante siglos.
Uniones estratégicas desde el origen
Desde los primeros miembros documentados, los Añorga buscaron enlaces que reforzaran su linaje y sus posesiones.
- Joanes de Añorga y Domenja Adúriz-Miramón: En el siglo XVI, Joanes (ca 1500-1549), señor de la casa de Añorga, se casó con Domenja, hija de Christóval de Adúriz y María Esteban de Miramón Lugariz, señora del solar de Miramón. Esta unión significó la conexión de dos importantes familias de la Artiga de Ibaeta, ambas fundadoras de la iglesia de San Sebastián El Antiguo.
- Mari Juan de Añorga y Joanes de Berreyarza Unanue: Hija de los anteriores y sucesora en el señorío , Mari Juan contrajo matrimonio en 1549 con Joanes de Berreyarza Unanue, primogénito del señor de la casa de Unanue. Este enlace, como muchos de la nobleza, era una estrategia común para fortalecer lazos familiares y económicos ante la pérdida de autonomía política. El contrato matrimonial incluía condiciones económicas específicas, como la dote aportada por el padre del novio.
Consolidando el linaje y el patrimonio
Las generaciones posteriores continuaron esta práctica, utilizando los matrimonios para asegurar la continuidad y el prestigio.
- Juanes de Añorga Berreyarza y María Alonso de Arizabalo: Nieto de Joanes y Domenja, adoptó el apellido materno Añorga para regir el señorío. Se casó con María Alonso de Arizabalo. En su testamento (1595), Juanes menciona la dote recibida de su esposa (cama, caja, taza, camisas) y le asegura el usufructo de los bienes si enviuda, mostrando respeto y pragmatismo en la relación conyugal.
- Alianzas con familias vecinas (Merquelín y Ollo): Juanes de Añorga Berreyarza también gestionó alianzas para sus hijas. En 1594, su hija Marquesa se casó con Joan Pérez de Merquelín, dueño de la Casa Solar vecina. Dado que eran primos carnales, se requirió dispensa papal. Más tarde, en 1613, Francisco de Añorga Arizabalo (hijo de Juanes) concertó el matrimonio de su hermana María Juan con Juan de Ollo, hijo de los dueños de la casa de Ollo, aportando una dote considerable (230 ducados, camas, taza de plata). Estos enlaces muestran la importancia de las relaciones vecinales y la endogamia en la zona.
Uniones en tiempos de cambio
Incluso en siglos posteriores, las alianzas matrimoniales siguieron siendo cruciales.
- Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza y Gerónima de Gorostiaga: En 1675, Christóval se casó con Gerónima. Su contrato matrimonial detalla la dote aportada por los padres de Gerónima (inversiones previas en manzanos, dinero en efectivo para pleitos, ajuar). Esta unión fue descrita como una «alianza estratégica» basada en el «respeto mutuo» , donde Gerónima jugó un papel clave en la recuperación económica de la Casa de Añorga.
- Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga y Francisca Antonia de Alcega Olazával: En 1706, Joseph Christóval se casó con Francisca Antonia, Anoeta, etc. heredera de Blas de Alcega y Savina de Olazával. Este matrimonio unió los considerables patrimonios de ambas familias (Añorga y Alcega-Olazával), incluyendo montes, terrenos, caseríos y fincas en Rentería, San Sebastián. La boda, celebrada en Rentería, fue un gran acontecimiento social y religioso que reunió a estas dos importantes familias guipuzcoanas. Como era costumbre, la decisión no fue de los contrayentes, sino un acuerdo entre los padres por conveniencia social.
- Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga y Josefa de Unanue: Tras enviudar, Joseph Christóval contrajo segundas nupcias en 1711 con Josefa de Unanue. El contrato matrimonial detalla nuevamente la dote aportada por los padres de la novia (500 ducados, ganado, ajuar) y las condiciones para la convivencia en la Casa Solar de Añorga.
Estos ejemplos ilustran cómo los matrimonios concertados fueron una constante en la historia de los Añorga, una práctica esencial para navegar las complejidades sociales, económicas y políticas de su tiempo, asegurando la pervivencia y el prestigio del linaje a través de las generaciones.
Fuente: Información extraída del libro «La casa solar de Añorga», disponible en anorga.info. Detalles específicos se encuentran en los capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 17.
https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
El mayorazgo: la columna vertebral y fuente de conflicto de la Casa Solar

El mayorazgo fue una institución jurídica clave durante el Antiguo Régimen en España, diseñada fundamentalmente para perpetuar la concentración de la riqueza y el poder dentro de determinadas familias, como la familia Añorga. Su propósito era asegurar la continuidad del linaje y preservar el patrimonio familiar a lo largo de las generaciones.
¿Qué era el mayorazgo?
Esta figura legal establecía un vínculo perpetuo sobre un conjunto de bienes (tierras, casas, títulos), los cuales se transmitían de forma hereditaria e indivisible a un único sucesor. Generalmente, este heredero era el hijo varón primogénito, aunque el fundador del mayorazgo tenía la potestad de designar a otro heredero si lo consideraba oportuno. Una característica esencial del mayorazgo era la inalienabilidad: los bienes vinculados no podían ser vendidos, donados, divididos ni hipotecados, garantizando su permanencia dentro de la familia. Las Leyes de Toro, promulgadas en Castilla en 1505, fueron las que regularon y establecieron las características y límites de esta institución en España.
El mayorazgo en la Casa Añorga
La Casa Solar de Añorga no fue ajena a esta institución. Juanes de Añorga Berreyarza (nacido ca. 1550) instituyó y fundó vínculo y mayorazgo sobre todos sus bienes y pertenecidos en su testamento de 1595. Esta decisión marcó el futuro de la familia durante siglos.
La herencia de los mayorazgos podía incluso influir en los apellidos. Por ejemplo, Joseph Manuel de Añorga Sansinenea (1733), al heredar los mayorazgos de Añorga y Olazával de su padre Agustín, comenzó a utilizar, junto con sus descendientes, el apellido compuesto Añorga-Olazával.
Sin embargo, la existencia del vínculo no siempre fue pacíficamente aceptada. Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza (1652-1724) tuvo que litigar en 1674 contra su propia madre y hermanos, quienes argumentaban que los bienes de la casa de Añorga no eran de vínculo y debían repartirse. Christóval defendió que la Casa Solar y sus propiedades eran de vínculo desde que su bisabuelo Juanes así lo había establecido. Finalmente, el corregidor le dio la razón, sentenciando que las propiedades eran de vínculo. Décadas más tarde, su nieto Agustín de Añorga Alcega (1708-1779) también tuvo que iniciar un proceso judicial para probar que los bienes de su padre eran de vínculo y así consolidar sus derechos hereditarios.
Los hijos segundones: un destino diferente
La concentración de la herencia en un solo sucesor tenía consecuencias directas para los demás hijos, conocidos como segundones. Al no ser herederos directos del patrimonio principal, sus opciones se veían limitadas. Con frecuencia, estos hijos optaban por seguir carreras militares o eclesiásticas como una vía para asegurar su sustento y posición social. Un ejemplo en la familia es Juan Agustín de Añorga Arozarena (1751), nieto de Joseph Christóval, quien se dedicó al servicio de la Armada como capitán de fragata. La situación de los hijos no herederos podía llegar a ser precaria, dependiendo a veces de la generosidad del hermano mayor o abocados a la pobreza si las propiedades eran exclusivamente de vínculo y no había otros bienes para repartir.
Fuente de conflictos
A pesar de su objetivo de preservar el patrimonio, el mayorazgo fue una fuente constante de tensiones y litigios dentro de la familia Añorga. Además del pleito de Christóval ya mencionado, las disputas se recrudecieron entre los hijos de Agustín de Añorga Alcega. Su testamento generó un largo conflicto judicial entre el heredero principal, Joseph Manuel, y sus hermanos (Agustín y Joseph Ángel, entre otros) por la interpretación de la herencia, especialmente en relación con las propiedades provenientes de la familia Olazával (la casería Echeverría-Barrundia). Estas diferencias rompieron las relaciones fraternales y originaron diversas querellas criminales entre ellos.
El fin del mayorazgo: la desvinculación
La crítica al mayorazgo, por limitar la movilidad social y obstaculizar el desarrollo económico, creció con las ideas ilustradas y las revoluciones liberales. El proceso para suprimir esta institución en España fue largo y con interrupciones.
Los avances más significativos ocurrieron durante el Trienio Liberal (1820-1823), cuando decretos como el del 27 de septiembre de 1820 suprimieron todas las vinculaciones y declararon los bienes como libres. Sin embargo, la restauración absolutista de Fernando VII anuló estas medidas.
Finalmente, con la restauración del régimen liberal en la década de 1830, se consolidó la abolición del mayorazgo, restableciéndose la legislación del Trienio Liberal mediante el decreto del 30 de agosto de 1836. La ley establecía que los poseedores actuales podían disponer libremente de la mitad de los bienes, mientras que la otra mitad pasaría al sucesor inmediato para que también pudiera disponer de ella libremente.
Este cambio legislativo obligó a familias como la Añorga a iniciar complejos procesos de desvinculación. Tomás Joaquín de Añorga Cardaveraz, como poseedor de los vínculos de Añorga y Olazával, comenzó los trámites en 1842. Esto implicó tasar los bienes , dividir el patrimonio entre la parte libre y la parte reservada al sucesor (su hijo Ramón María) , y obtener autorizaciones para poder vender algunas propiedades que antes eran inalienables. La abolición del mayorazgo marcó el fin de una era, permitiendo la libre circulación de la propiedad y transformando la estructura patrimonial de la nobleza española.
Puedes encontrar más detalles sobre el mayorazgo y su impacto en la familia Añorga consultando los capítulos 4, 6, 8, 9, 17 y 24 del libro «La casa solar de Añorga», disponible en: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
La Revolución Industrial y los Añorga ¿cómo afectó la era de las fábricas a la familia?

La Revolución Industrial transformó radicalmente la sociedad europea a partir del siglo XVIII y especialmente durante el XIX. El paso de una economía agraria y artesanal a una industrial y mecanizada provocó migraciones masivas del campo a la ciudad, el nacimiento de la clase obrera y cambios sociales profundos. ¿Cómo vivió la familia Añorga esta transición? ¿Hay ramas familiares que abandonaron el caserío para buscar sustento en las nuevas fábricas urbanas?
Una historia predominantemente rural
Al consultar «La casa solar de Añorga. Descubriendo el pasado», observamos que el linaje principal documentado mantiene un fuerte arraigo a la tierra durante gran parte de este periodo. La narrativa sigue de cerca a los descendientes vinculados a la Casa Solar y, posteriormente, a aquellos que vivieron como colonos en caseríos como Miramón-Berri. La vida descrita en estos capítulos gira en torno a la agricultura, la ganadería, los ciclos de siembra y cosecha, y las relaciones contractuales con los propietarios de las tierras, incluso enfrentando los estragos de guerras como la Carlista. No encontramos, en el siglo XIX, relatos detallados de miembros de esta rama principal trasladándose a núcleos urbanos para trabajar en fábricas.
La llegada de la industria al entorno Añorga
Sin embargo, la industrialización sí llegó al entorno geográfico inmediato de la familia, y de una forma muy simbólica. A finales del siglo XIX, la propia tierra ancestral de los Añorga se convirtió en escenario del nuevo paradigma industrial. Como se detalla en el libro, Ramón Añorga San Juan, último poseedor de la Casa Solar original por esa línea, vendió propiedades cruciales a los hermanos Rezola:
- En 1856, Tomás Joaquín de Añorga (padre de Ramón) ya había alquilado la finca Añorga-Chiqui a los Rezola para explotar sus recursos hídricos en la fabricación de cal.
- En 1861, José María Rezola compró el molino Añorga-Chiqui y los derechos de explotación de la cantera Arteagaco-biscarra.
- Finalmente, en 1889, Ramón Añorga San Juan vendió la histórica casería Añorga-Aundi y sus vastos terrenos a los hermanos Rezola Olasagasti.
Esta venta fue el germen de Cementos Rezola, una fábrica que transformaría el paisaje y la economía de la zona, dando origen al propio barrio de Añorga tal como lo conocemos. Así, aunque no fueran los Añorga quienes directamente se convirtieran en obreros industriales en ese momento (según la documentación del libro), la Revolución Industrial impactó directamente en su patrimonio ancestral, marcando el fin de una era para la Casa Solar original y el inicio de otra dominada por la industria.
El salto a la ciudad: un fenómeno posterior
El libro sí documenta un ejemplo claro de transición del mundo rural al urbano-industrial, aunque ocurre ya bien entrado el siglo XX. Tras la muerte de Basilio Añorga Bengoechea en 1940, sus hijos (la generación de José Antonio «Antxon» Añorga Sorozábal) decidieron abandonar el caserío Miramón-Berri y trasladarse a un piso en San Sebastián en 1941. Antxon comenzó a trabajar en la Fábrica Municipal de Gas, primero como farolero y luego en la propia factoría. Este movimiento sí representa la incorporación al mundo laboral urbano ligado a los servicios e infraestructuras industriales, un reflejo tardío de los cambios sociales que la Revolución Industrial había iniciado mucho antes.
Conclusión
Si bien el libro no nos ofrece una «genealogía obrera» de los Añorga urbanos del siglo XIX, sí nos muestra cómo la Revolución Industrial transformó su entorno más inmediato, apropiándose simbólicamente de las tierras de la Casa Solar original para dar paso a la industria cementera. La transición directa de miembros de la rama principal documentada hacia el trabajo urbano e industrial parece ser un fenómeno posterior, ya en el siglo XX, como ilustra el caso de Antxon Añorga. El impacto, por tanto, fue primero geográfico y patrimonial, y solo más tarde se manifestó en un cambio de modo de vida para algunas ramas de la familia.
Puedes encontrar información relacionada con este tema en los capítulos 11, 12, 13, 14 y, especialmente, en el capítulo 24 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
La salud y la enfermedad en la historia Añorga ¿cómo afrontaban las dolencias nuestros antepasados?

La vida en siglos pasados estaba marcada por una fragilidad que hoy nos cuesta imaginar. Las enfermedades infecciosas, la falta de higiene según estándares modernos, las complicaciones en partos y la limitada ciencia médica hacían que la enfermedad y la muerte fueran compañeras mucho más cercanas. Aunque el libro «La casa solar de Añorga. Descubriendo el pasado» se centra principalmente en la genealogía, los bienes y los aspectos legales, sí nos deja entrever algunos aspectos sobre cómo la salud afectó a nuestros antepasados.
Un contexto de epidemias y alta mortalidad
El libro sitúa a la familia en contextos históricos difíciles. El siglo XVII, por ejemplo, se describe como una época de retroceso en Europa, marcada por «frecuentes hambrunas, epidemias y pestes». Aunque no se detalla cómo afectaron específicamente a los Añorga, este era el telón de fondo sanitario en el que vivían. La propia genealogía familiar refleja esta dura realidad: vemos esposas que mueren jóvenes, a menudo poco después de dar a luz, como Francisca Antonia de Alcega Olazával en 1711 , o hijos que no llegan a la edad adulta, como José e Ignacio Añorga Sorozábal, fallecidos en 1930 y 1933. La esperanza de vida era considerablemente menor.
Enfermedades y causas de muerte mencionadas
Los documentos consultados para el libro, especialmente testamentos y partidas de defunción, a veces mencionan el estado de salud o la causa de la muerte, dándonos pistas concretas:
- Enfermedad grave: Varios antepasados dictaron testamento encontrándose «enfermos en cama» o «gravemente enfermos», indicando que la enfermedad era un preludio frecuente y consciente de la muerte. Domenja Adúriz-Miramón se describió como «moribunda» en 1549, aunque logró recuperarse. Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza también superó una enfermedad alarmante en 1710 tras ser atendido por un cirujano.
- Muerte repentina: Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga falleció «repentinamente» en 1756, tanto que no pudo testar «por no hallarse en disposición». Su padre, Pablo de Añorga, también murió de forma «repentina» en 1853.
- Causas específicas: En épocas más recientes, los registros son más explícitos. Ignacio Añorga Zunzunegui murió en 1912 a consecuencia de una «pulmonía» , y su hijo Basilio Añorga Bengoechea falleció en 1940 por «uremia».
¿Remedios caseros o atención médica?
Aquí es donde la documentación es más parca. El libro no detalla remedios caseros, prácticas curativas populares ni tratamientos médicos específicos que utilizara la familia. La mención de un cirujano visitando a Christóval en 1710 y el fallecimiento de Juan Joseph Añorga Echanique en el Santo Hospital de la Misericordia de San Sebastián en 1811 son las únicas referencias claras a algún tipo de asistencia médica formal, aunque rudimentaria para los estándares actuales. Es lógico suponer que, como la mayoría de la población, recurrirían a remedios basados en hierbas y conocimientos tradicionales, pero no hay constancia documental específica en el libro.
Conclusión: Resiliencia ante la adversidad
La historia de la salud en la familia Añorga, tal como se refleja indirectamente en el libro, es un espejo de los desafíos de su tiempo. Enfrentaron enfermedades, epidemias y una alta mortalidad con los limitados recursos disponibles. Aunque no conozcamos sus recetas para cataplasmas o infusiones, sí vemos su resiliencia a través de las generaciones, superando pérdidas y continuando el linaje a pesar de la omnipresencia de la enfermedad y la muerte en sus vidas. La verdadera «medicina» que sí documentamos fue, quizás, la fortaleza familiar y la adaptación a un entorno a menudo hostil.
Puedes encontrar referencias dispersas sobre salud, enfermedad y muerte en casi todos los capítulos que detallan las vidas de los distintos miembros de la familia, pero especialmente en los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
La huella personal en el tiempo: analizando las firmas de la familia Añorga

Un simple trazo, una rúbrica personal. En la era digital, la firma manuscrita puede parecer un vestigio del pasado, pero durante siglos fue la marca indiscutible de identidad, la prueba de presencia y consentimiento en documentos cruciales. Al explorar los archivos que reconstruyen la historia de la familia Añorga, las firmas de nuestros antepasados emergen como pequeños tesoros caligráficos, ventanas directas a su puño y letra que nos conectan con ellos a través del tiempo. Analizar estas rúbricas no es solo un ejercicio de paleografía (el estudio de la escritura antigua), sino una forma íntima de acercarnos a quienes forjaron nuestro linaje.
La firma como sello de autenticidad
En los siglos pasados, saber firmar no era universal. Como vemos en el propio libro «La casa solar de Añorga», personas como Sebastián de Ollo y su esposa (1613) , Cayetana Antonia de Zubillaga (1774) o incluso Ignacio Añorga Zunzunegui (a principios del siglo XX) declararon no saber escribir y, por tanto, no firmaron documentos importantes, necesitando testigos que lo hicieran por ellos. Esto resalta el valor que tenía una firma: era un símbolo de alfabetización, estatus y, sobre todo, la garantía de que la persona estaba presente, entendía y validaba el contenido de un testamento, un contrato matrimonial, una venta o incluso una confesión judicial.
Un vistazo a las firmas Añorga a través de los siglos
El libro nos ofrece ejemplos fascinantes de cómo firmaban distintos miembros de la familia en diferentes épocas:
- Juanes de Añorga Berreyarza (†1595): Su firma, presente en documentos de finales del siglo XVI, es robusta y clara, con una característica abreviatura para «Juanes» (Jn̄s). Curiosamente, al otorgar su testamento, los testigos aseveraron que lo vieron firmar «en oro su nombre», un detalle que quizás aluda a la solemnidad o al material usado, aunque más probablemente sea una expresión figurada de la validez del acto.
(Imagen de la firma de Juanes de Añorga Berreyarza, pág. 27)
- Francisco de Añorga Arizabalo (1570-1625): Hijo del anterior, su firma a principios del siglo XVII muestra una caligrafía diferente, más fluida quizás, manteniendo la abreviatura «fran» para Francisco. La encontramos validando el contrato matrimonial de su hermana María Juan en 1613.
(Imagen de la firma de Francisco de Añorga Arizabalo, pág. 38)
- Agustín de Añorga Alcega (1708-1779): Ya en el siglo XVIII, la firma de Agustín , al solicitar la posesión del mayorazgo en 1756, presenta un estilo más elaborado y ornamental, típico de la caligrafía de su tiempo, aunque perfectamente legible.
(Imagen de la firma de Agustín de Añorga Alcega, pág. 71)
- Joseph Manuel de Añorga Sansinenea (1733-?) y Joseph Ángel de Añorga Sansinenea (1740-1811): Las firmas de estos dos hermanos, hijos de Agustín, también del siglo XVIII, reflejan la caligrafía de la época. Joseph Manuel firma un poder para una querella , mientras que Joseph Ángel firma su confesión judicial. Cada una tiene su trazo personal, mostrando la individualidad dentro de los estilos caligráficos del momento.
(Imágenes de las firmas de Joseph Manuel y Joseph Ángel, págs. 79 y 83)
- Generaciones posteriores: El libro también muestra las firmas de Tomás Joaquín de Añorga Cardaveraz (principios del s. XIX) y Ramón Añorga San Juan (finales del s. XIX), permitiendo observar la continuidad y los cambios en la escritura a lo largo de las décadas.
La evolución y el desafío de la lectura
Comparar estas firmas revela la evolución de la caligrafía a lo largo de los siglos. Los estilos cambian, las abreviaturas varían y la legibilidad puede ser un desafío. La paleografía es esencial para descifrar no solo las firmas, sino todo el contenido de estos documentos antiguos, escritos a mano con estilos y convenciones que hoy nos resultan ajenos. Cada rúbrica es un pequeño rompecabezas caligráfico que, una vez descifrado, nos conecta directamente con la mano de un antepasado.
Conclusión: Más que un nombre, una conexión personal
Las firmas que salpican los documentos históricos de la familia Añorga son mucho más que simples nombres escritos. Son la evidencia tangible de momentos cruciales en sus vidas: decisiones sobre herencias, alianzas matrimoniales, disputas legales, afirmaciones de identidad. Son la huella personal e intransferible que dejaron en el papel, un vínculo directo y emocionante con nuestro pasado familiar.
Puedes ver estas firmas y conocer el contexto de los documentos en los capítulos 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14 y 24 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
La mesa de los Añorga a través de los siglos ¿qué comían nuestros antepasados?

La historia de una familia también se cuenta a través de su cocina y su mesa. Aunque no disponemos de recetarios Añorga transmitidos de generación en generación, el libro «La casa solar de Añorga. Descubriendo el pasado» nos ofrece valiosas pistas sobre los alimentos, bebidas y costumbres gastronómicas que marcaron la vida de nuestros ancestros desde el siglo XVI hasta principios del XX. La información, extraída de testamentos, contratos, descripciones de época y relatos de vida, dibuja un panorama ligado a la tierra, al mar y a las diferencias sociales.
Los pilares de la alimentación: la tierra y el ganado
Desde los primeros señores de la Casa Solar, la economía familiar estuvo fuertemente vinculada a la explotación agrícola y ganadera. Los documentos reflejan la importancia de:
- Ganadería: Ya en el testamento de Domenja Adúriz-Miramón (1559) se menciona la venta de vacas, puercos y ovejas. Siglos después, en el caserío Miramón-Berri, Basilio Añorga (siglo XX) se ocupaba del ganado vacuno, ovino, porcino y equino. El pago de rentas incluía aves de corral como capones, pollos y gallinas, indicando su cría y consumo.
- Agricultura: El maíz era un cultivo principal en los caseríos de la zona. También se cultivaba trigo y cebada. Las huertas (jardines vegetales) eran fundamentales, proporcionando una gran variedad de verduras y hortalizas , como coles, espárragos, guisantes, habas frescas, calabazas y pepinos. En invierno, se recurría a las legumbres almacenadas.
- Frutas: La manzana era, sin duda, la reina. Su cultivo era extensivo y fundamental, no solo para el consumo directo sino, sobre todo, para la producción de sidra. También se mencionan melocotones y peras , así como melones.
La sidra: mucho más que una bebida
La sidra merece una mención especial. Su producción era uno de los pilares económicos de la Casa Solar de Añorga. El testamento de Juanes de Añorga Berreyarza (1595) revela deudas considerables por la compra de cubas y canoas de sidra. Además de ser una bebida cotidiana y festiva, tenía un uso práctico fundamental: era la bebida principal en los barcos que zarpaban de Guipúzcoa, ya que se conservaba mejor que el agua en las largas travesías.
Del mar y otros productos
Aunque la base era agrícola, otros alimentos complementaban la dieta:
- Pescado: Presente en banquetes como el de la boda de Mari Juan de Añorga en 1549. También se traía fresco desde la ciudad a los caseríos más alejados e incluso se usaba como abono para las huertas.
- Lácteos: La leche, el queso y el requesón eran productos habituales que los baserritarras vendían en el mercado de San Sebastián en el siglo XVIII. El queso también formaba parte de las raciones en los barcos.
- Otros: El pan era un alimento básico, presente incluso en ofrendas funerarias. Se mencionan huevos, aceite y azúcar («azúcar rosado») como productos que se compraban en la ciudad. El chocolate también se consumía como bebida.
Comidas festivas vs. cotidianas
Hay un claro contraste entre la comida diaria, basada en los productos del caserío (verduras, legumbres, algo de carne o lácteos, sidra), y las comidas de celebración. La descripción del banquete de bodas de Mari Juan de Añorga (1549) muestra una abundancia y variedad propias de una familia noble en una ocasión especial: asados, estofados, pescados, frutas, panes diversos y vino fluyendo abundantemente.
Utensilios y costumbres
Los documentos también nos dan pistas sobre el menaje. En el siglo XVII, una dote podía incluir platos de estaño, cucharas de hierro, asadores y calderas. En las fiestas, se usaban bandejas de plata. Las mujeres baserritarras jugaban un papel crucial, no solo cultivando, sino también transportando los productos en pesadas cestas sobre la cabeza hasta el mercado de San Sebastián para venderlos.
Conclusión
La alimentación de los Añorga a lo largo de los siglos refleja la evolución de la gastronomía vasca: una base sólida en los productos de la tierra y el ganado del caserío, complementada con el pescado del cercano Cantábrico, y con la sidra como elemento económico y cultural fundamental. Si bien las grandes celebraciones mostraban abundancia, la vida diaria estaba marcada por el trabajo agrícola y una dieta más sobria y estacional, especialmente durante los inviernos.
Puedes encontrar más detalles sobre estos aspectos en los capítulos 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13 y 14 del libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El misterio por resolver:
¿Tesoros ocultos en la casa solar? Leyendas y realidades en la historia Añorga

Las paredes de las casas antiguas susurran historias. ¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar un mapa del tesoro, un cofre olvidado en el desván o documentos secretos tras una pared falsa en una propiedad familiar con siglos de historia? La Casa Solar de Añorga, con sus orígenes perdidos en el tiempo y testigo de innumerables generaciones, es el escenario perfecto para imaginar tales descubrimientos. Pero, ¿qué hay de cierto en estas fantasías? ¿Guardan las antiguas propiedades Añorga secretos materiales ocultos?
La fascinación por lo oculto vs. la evidencia histórica
Las leyendas familiares sobre tesoros escondidos son comunes en muchas genealogías. Surgen de la mezcla entre la historia real, el misterio inherente a las construcciones antiguas y el deseo humano de encontrar algo valioso y olvidado. Sin embargo, al sumergirnos en la historia documentada de la familia Añorga, tal como se relata en «La casa solar de Añorga. Descubriendo el pasado», encontramos una narrativa basada en hechos rigurosamente investigados en archivos históricos. El libro detalla pleitos, herencias, contratos matrimoniales y la vida cotidiana, pero no menciona leyendas específicas ni descubrimientos de tesoros o documentos ocultos dentro de las propiedades familiares.
El verdadero tesoro: los documentos de archivo
Si bien no hay constancia de cofres enterrados o papeles secretos emparedados, la historia de los Añorga sí revela la existencia de un tesoro de incalculable valor: la documentación histórica. Los verdaderos «hallazgos» que han permitido reconstruir este linaje no estaban escondidos en la casa, sino cuidadosamente (¡o a veces no tanto!) conservados en archivos parroquiales, notariales y provinciales.
Estos documentos son el tesoro:
- Testamentos: Como el crucial, aunque incompleto, de Juanes de Añorga Berreyarza (1595), cuya falta de hojas provocó un conflicto familiar , o los detallados testamentos de Domenja Adúriz-Miramón (1559) , Francisco de Añorga Arizabalo (1625) , Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza (codicilo de 1710) , Agustín de Añorga Alcega (1779) , Tomás Joaquín de Añorga (1865) o Ignacio Añorga Zunzunegui (1912). Estos revelan no solo la distribución de bienes, sino también relaciones familiares, deudas, creencias y costumbres funerarias.
- Contratos Matrimoniales (Capitulaciones): Documentos esenciales que detallaban las dotes, las obligaciones económicas y las alianzas entre familias, como el de Mari Juan de Añorga y Joanes de Berreyarza (1549) , Marquesa de Añorga y Joan Pérez de Merquelín (1594) , Christóval de Añorga y Gerónima de Gorostiaga (1675) o Joseph Christóval de Añorga y Francisca Antonia de Alcega (1706).
- Escrituras de Vínculo y Mayorazgo: Fundamentales para entender la transmisión indivisa de la Casa Solar y otras propiedades, como el instituido por Juanes de Añorga Berreyarza y su importancia en litigios posteriores.
- Pleitos y Documentos Judiciales: Testimonios de conflictos por herencias , deudas , disputas entre hermanos o problemas con inquilinos, que nos muestran las tensiones y desafíos económicos y sociales.
- Certificaciones de Hidalguía y Armas: Como la obtenida por Joseph Christóval en 1728 o los autos de hidalguía de Tomás Joaquín en 1819, pruebas cruciales del estatus nobiliario.
Estos papeles, rescatados del olvido gracias a la labor de investigación, son los que verdaderamente atesoran la historia familiar, mucho más valiosos que cualquier objeto material que la imaginación popular pudiera situar tras los muros de la casa solar.
¿Podría haber algo más?
Dicho esto, las casas antiguas siempre guardan la posibilidad de sorpresas. No es raro que durante restauraciones o reformas aparezcan objetos cotidianos de otras épocas, cartas olvidadas, monedas caídas entre las tablas del suelo o incluso elementos arquitectónicos ocultos. Si bien la historia documentada de los Añorga no recoge tales hallazgos fortuitos, la posibilidad, como en cualquier edificación con siglos de vida, siempre existe.
Conclusión: El legado está en la historia documentada
Mientras las leyendas sobre tesoros ocultos añaden un toque de romanticismo a nuestro pasado, la verdadera riqueza de la historia familiar Añorga reside en los hechos y vidas que podemos reconstruir gracias a los documentos históricos preservados. Son estos registros los que nos permiten viajar en el tiempo y comprender el esfuerzo, las luchas, las alianzas y el legado de quienes nos precedieron en la Casa Solar de Añorga y más allá. El mayor tesoro no está escondido, sino esperando ser leído en los archivos.
Puedes acceder al libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
Pleitos de hidalguía: La lucha de la familia Añorga por demostrar su nobleza


En la sociedad estamental del Antiguo Régimen español, y particularmente en el País Vasco, pertenecer a la nobleza no era solo una cuestión de prestigio, sino que conllevaba importantes privilegios fiscales, jurídicos y sociales. La categoría más básica dentro de este estamento era la de hidalguía, un estatus que, aunque se adquiría principalmente por linaje (ser descendiente de hidalgos), a menudo debía ser demostrado y ratificado legalmente. Para familias como los Añorga, probar su condición de hidalgos notorios de sangre fue, en distintos momentos de su historia, un paso crucial para reafirmar su posición, defender sus derechos y preservar el legado familiar.
¿Por qué era necesario un «Pleito de Hidalguía»?
La hidalguía eximía de ciertos impuestos, otorgaba el derecho a portar armas, permitía el acceso a determinados cargos públicos y confería un honor social indiscutible. Sin embargo, este estatus podía ser cuestionado, especialmente en contextos de movilidad social, disputas por herencias o al establecerse en nuevas localidades. Para solventar dudas o reclamar estos privilegios, las familias debían iniciar un pleito de hidalguía: un proceso judicial en el que presentaban pruebas documentales y testimoniales para demostrar su ascendencia noble. Estos pleitos se litigaban ante instituciones como las Juntas Generales, justicias ordinarias locales o incluso las Reales Chancillerías, como la de Valladolid.
La Certificación de Armas: El Sello Oficial de la Nobleza
Un elemento clave en la demostración de la hidalguía era la posesión de un escudo de armas reconocido. La máxima autoridad para certificar la legitimidad de un blasón y el linaje asociado era el Rey de Armas de la Corona. Obtener una Real ejecutoria de genealogía, nobleza y armas emitida por este oficial heráldico era la prueba definitiva de nobleza. Este documento no solo describía el escudo y su significado, sino que detallaba la genealogía y otorgaba el derecho a usar dicho blasón en sellos, anillos, edificios, tapices y participar en actos de honor reservados a los nobles e hijosdalgos de España.
El Caso de Christóval de Añorga Gorostiaga (1728)
Un ejemplo paradigmático en la familia es el de Joseph Christóval de Añorga Gorostiaga. En 1728, viajó a Madrid con el propósito expreso de entrevistarse con Don Juan Alphonso Guerra y Sandoval, Rey de Armas de Felipe V. Christóval buscaba obtener la certificación oficial de la nobleza e hidalguía de la Casa Solar de Añorga. El resultado fue la expedición de la «Real ejecutoria de genealogía, nobleza y armas», un documento de gran valor histórico, hoy conservado en el Archivo Histórico de Loyola. En él, Guerra y Sandoval certifica la antigüedad e hidalguía del linaje Añorga, describe minuciosamente su escudo (campo de oro, encina verde, jabalí sable andante) y detalla su profundo significado simbólico asociado a virtudes como la justicia, la lealtad, la fortaleza y la nobleza.
Tomás Joaquín de Añorga Cardaveraz y la Continuidad (1819)
Más de un siglo después, la necesidad de reafirmar la hidalguía persistía. Tomás Joaquín de Añorga Cardaveraz litigó su propio pleito de hidalguía en San Sebastián en 1819, tanto en su nombre como en el de sus hijos. Los «Autos de hidalguía» presentados en este proceso no solo confirmaban la nobleza de sus antepasados directos por la línea Añorga (Joseph Manuel, Agustín, Joseph Christóval), sino que también incluían pruebas de la hidalguía de la familia de su esposa, María Carmen San Juan Cardaveraz, vinculada a la casa solar y armera de San Juan en Unzué (Navarra). El proceso culminó con una sentencia favorable, aprobada por las Juntas Generales en Azkoitia en diciembre de 1819, reafirmando el estatus noble de la familia.
Conclusión
Los pleitos de hidalguía y las certificaciones de armas no eran meros trámites burocráticos; eran luchas por el reconocimiento, la preservación del honor familiar y la consolidación de un estatus social que definía la identidad y el lugar en el mundo para linajes como el de los Añorga. Estos documentos y procesos judiciales son hoy ventanas fascinantes a un pasado donde la nobleza de sangre debía ser, a menudo, probada y defendida.
Puedes acceder al libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El misterio por resolver:
Un ancestro en el clero: el misterio del presbítero desaparecido en la guerra
La historia de un linaje no solo se escribe en los campos de batalla o en los salones de la nobleza, sino también en los silenciosos pasillos de los conventos y las sacristías. La familia Añorga, como muchas otras, tuvo miembros que dedicaron su vida a la Iglesia, dejando tras de sí historias de fe, servicio y, en ocasiones, de profundo misterio.
Uno de los casos más intrigantes es el de José Agustín Añorga, presbítero beneficiado de la iglesia de San Vicente en la primera mitad del siglo XIX. Su vida, que debería haber transcurrido entre misas y deberes parroquiales, dio un giro dramático con el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840), un conflicto que sumió a San Sebastián y sus alrededores en el caos.
De la sacristía al campo de batalla: una desaparición en tiempos de guerra
En diciembre de 1836, en pleno asedio de la ciudad, los registros del Cabildo Eclesiástico de San Sebastián dejan constancia de una situación anómala. Al hacer un recuento de los clérigos que permanecían en sus puestos, se nombra a los cuatro presbíteros adscritos a la parroquia de San Vicente, entre ellos a José Agustín Añorga. Sin embargo, un apunte posterior revela que se encontraba «huido de la misma».
La desaparición de un sacerdote de su parroquia en mitad de un conflicto bélico era un asunto de extrema gravedad. La reacción de las autoridades eclesiásticas no se hizo esperar: el 8 de julio se emitió una orden directa al Cabildo para que se retuvieran los diezmos y prestaciones que le correspondían al beneficiado Añorga. Esta medida punitiva sugiere que su ausencia no fue autorizada y se consideró una deserción de sus deberes.
El misterio final: ¿muerto en combate?
¿Qué llevó a José Agustín a abandonar su puesto? ¿Buscaba refugio, se unió a la causa carlista o simplemente huyó del horror de la guerra? Los documentos no aclaran sus motivos, pero abren la puerta a un misterio aún mayor.
En una nómina de oficiales y tropa que sirvieron a don Carlos, un listado fechado el 8 de noviembre de 1839 recoge incidencias como ausencias y muertes de soldados. En esa lista de fallecidos aparece un nombre: Joseph Agustín Añorga. ¿Se trata del mismo presbítero de San Vicente? Aunque no hay una confirmación definitiva, la coincidencia de nombre y época es demasiado grande como para ignorarla. La posibilidad de que el sacerdote que abandonó el altar acabara muriendo en el campo de batalla añade una capa de tragedia y misterio a su historia.
Conclusión: una vida entre el deber y la incertidumbre
La historia de José Agustín Añorga es un fascinante reflejo de cómo los grandes conflictos bélicos podían trastocar por completo la vida de las personas, sin importar su condición. Su rastro se pierde entre los registros eclesiásticos y los partes de guerra, dejándonos con la duda de si fue un desertor, un converso a la causa carlista o una víctima más del conflicto. Su vida es un misterio por resolver, encapsulado en los archivos diocesanos y militares de una época convulsa.
Para conocer todos los detalles sobre la vida de José Agustín Añorga, el contexto de la Primera Guerra Carlista y la implicación de otros miembros de la familia en el conflicto, te invitamos a leer el libro «La casa solar de Añorga: Descubriendo el pasado».
- Toda la información sobre este enigmático personaje se encuentra en el Capítulo 11.
Puedes acceder al libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
Profesiones insólitas de nuestros antepasados, de constructores navales a escribanos
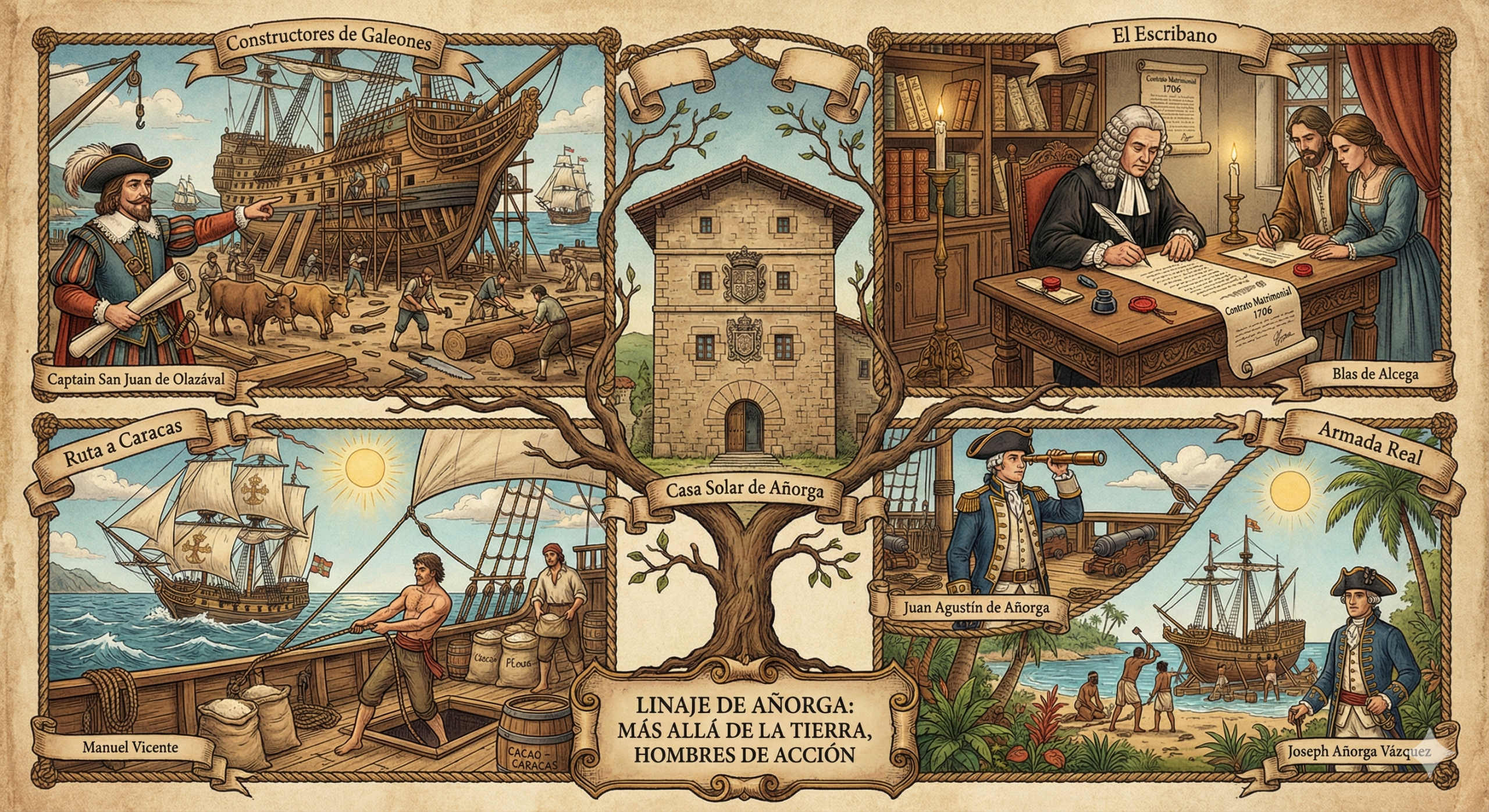
Si bien la Casa Solar de Añorga era el epicentro de nuestro linaje, la historia familiar se enriquece enormemente al descubrir las profesiones que ejercieron muchos de nuestros antepasados. Lejos de ser solo terratenientes, fueron hombres de acción, maestros artesanos y aventureros que dejaron su huella en el mar, la administración y el ejército.
Maestros del Mar: Los Constructores de Galeones Olazával
Una de las ramas más fascinantes de nuestro árbol genealógico es la de los Olazával, de quienes desciende Agustín de Añorga Alcega. Durante el siglo XVII, esta familia se erigió como uno de los pilares de la construcción naval en Rentería. El capitán San Juan de Olazával fue uno de los constructores más renombrados de su tiempo, dedicando 40 años a fabricar navíos de gran tonelaje, incluyendo galeones para la Armada Real como el «San Buenaventura». Su legado fue continuado por sus hijos, Christóval y Juan de Olazával, quienes mantuvieron el prestigio del astillero familiar.
Hombres de Letras: La Figura del Escribano
En una sociedad donde los contratos, testamentos y alianzas matrimoniales definían el futuro de los linajes, la figura del escribano (el notario de la época) era de una importancia capital. En nuestra genealogía destaca Blas de Alcega, abuelo de Agustín de Añorga Alcega. Como escribano de profesión, fue el encargado de negociar y dar fe, en 1706, de las complejas cláusulas del contrato matrimonial de su hija Francisca Antonia con Joseph Christóval de Añorga, una alianza clave entre ambas familias.
Aventureros en el Atlántico: Los Marinos Mercantes
El llamado del océano también atrajo a los hermanos Manuel Vicente y Agustín de Añorga Sansinenea en el siglo XVIII. Se enrolaron en la famosa Real Compañía Guipuzcoana de Caracas para trabajar en la ruta comercial con Venezuela. Mientras Manuel Vicente sirvió como marinero, su hermano Agustín lo hizo como panadero y despensero, un puesto de gran responsabilidad a bordo.
Al Servicio de la Corona: La Carrera Militar
Para los hijos que no heredaban el mayorazgo, la Armada ofrecía una carrera de honor. Es el caso de Juan Agustín de Añorga Arozarena, quien en el siglo XVIII alcanzó el rango de capitán de fragata. Esta tradición marinera continuó con su hijo, Joseph Añorga Vázquez, quien empezó como alférez de fragata y fue destinado a América para acabar dirigiendo los importantes astilleros del puerto de San Blas, en México.
Para profundizar en la increíble historia de los Olazával (Capítulo 17), la figura de Blas de Alcega (Capítulo 7) y las aventuras de los hermanos Añorga en Venezuela (Capítulo 9), puedes consultar el libro «La casa solar de Añorga». Puedes saber más sobre el libro o adquirirlo haciendo clic aquí.
El dato curioso:
Nombres y bautizos: las tradiciones para nombrar a los hijos a lo largo de los siglos
En esta ocasión, «El dato curioso de la semana» se centra en los nombres y apellidos de nuestros antepasados y su relación con el bautismo, una tradición que ha marcado la identidad familiar a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos nombres se repiten en tu árbol genealógico? La respuesta se encuentra en costumbres profundamente arraigadas.
Tradicionalmente, el primer hijo varón recibía el nombre de su abuelo paterno, mientras que el segundo llevaba el de su abuelo materno. Lo mismo ocurría con las hijas: la primera llevaba el nombre de la abuela paterna y la segunda, el de la materna. Esta costumbre no solo honraba a los mayores, sino que también creaba una cadena de nombres que fortalecía el linaje familiar.
Además, era común que los siguientes hijos llevaran el nombre del santo del día de su nacimiento, o el del padrino o la madrina del bautismo. Estos padrinos, a menudo tíos o familiares cercanos, asumían la responsabilidad espiritual del niño y reforzaban aún más los lazos familiares.
Estas tradiciones explican por qué encontramos tantos «Juanes», «Marías», «Martines» o «Catalinas» que se repiten de generación en generación, creando un hermoso tapiz de historia familiar. Cada nombre es una pista que nos conecta con nuestros ancestros y las costumbres que dieron forma a nuestra familia.
El misterio por resolver:
Un ancestro en el clero: el misterio del presbítero desaparecido en la guerra
La historia de un linaje no solo se escribe en los campos de batalla o en los salones de la nobleza, sino también en los silenciosos pasillos de los conventos y las sacristías. La familia Añorga, como muchas otras, tuvo miembros que dedicaron su vida a la Iglesia, dejando tras de sí historias de fe, servicio y, en ocasiones, de profundo misterio.
Uno de los casos más intrigantes es el de José Agustín Añorga, presbítero beneficiado de la iglesia de San Vicente en la primera mitad del siglo XIX. Su vida, que debería haber transcurrido entre misas y deberes parroquiales, dio un giro dramático con el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840), un conflicto que sumió a San Sebastián y sus alrededores en el caos.
De la sacristía al campo de batalla: una desaparición en tiempos de guerra
En diciembre de 1836, en pleno asedio de la ciudad, los registros del Cabildo Eclesiástico de San Sebastián dejan constancia de una situación anómala. Al hacer un recuento de los clérigos que permanecían en sus puestos, se nombra a los cuatro presbíteros adscritos a la parroquia de San Vicente, entre ellos a José Agustín Añorga. Sin embargo, un apunte posterior revela que se encontraba «huido de la misma».
La desaparición de un sacerdote de su parroquia en mitad de un conflicto bélico era un asunto de extrema gravedad. La reacción de las autoridades eclesiásticas no se hizo esperar: el 8 de julio se emitió una orden directa al Cabildo para que se retuvieran los diezmos y prestaciones que le correspondían al beneficiado Añorga. Esta medida punitiva sugiere que su ausencia no fue autorizada y se consideró una deserción de sus deberes.
El misterio final: ¿muerto en combate?
¿Qué llevó a José Agustín a abandonar su puesto? ¿Buscaba refugio, se unió a la causa carlista o simplemente huyó del horror de la guerra? Los documentos no aclaran sus motivos, pero abren la puerta a un misterio aún mayor.
En una nómina de oficiales y tropa que sirvieron a don Carlos, un listado fechado el 8 de noviembre de 1839 recoge incidencias como ausencias y muertes de soldados. En esa lista de fallecidos aparece un nombre: Joseph Agustín Añorga. ¿Se trata del mismo presbítero de San Vicente? Aunque no hay una confirmación definitiva, la coincidencia de nombre y época es demasiado grande como para ignorarla. La posibilidad de que el sacerdote que abandonó el altar acabara muriendo en el campo de batalla añade una capa de tragedia y misterio a su historia.
Conclusión: una vida entre el deber y la incertidumbre
La historia de José Agustín Añorga es un fascinante reflejo de cómo los grandes conflictos bélicos podían trastocar por completo la vida de las personas, sin importar su condición. Su rastro se pierde entre los registros eclesiásticos y los partes de guerra, dejándonos con la duda de si fue un desertor, un converso a la causa carlista o una víctima más del conflicto. Su vida es un misterio por resolver, encapsulado en los archivos diocesanos y militares de una época convulsa.
Para conocer todos los detalles sobre la vida de José Agustín Añorga, el contexto de la Primera Guerra Carlista y la implicación de otros miembros de la familia en el conflicto, te invitamos a leer el libro «La casa solar de Añorga: Descubriendo el pasado».
- Toda la información sobre este enigmático personaje se encuentra en el Capítulo 11.
Puedes acceder al libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El misterio por resolver:
¿Existió una disputa familiar legendaria? Rumores y hechos en la historia Añorga
Toda gran familia con una larga historia guarda en sus anales episodios de tensión y desacuerdo. La familia Añorga, a pesar de su nobleza y prestigio, no fue una excepción. Lejos de ser meros rumores, los archivos históricos documentan conflictos muy reales, a menudo motivados por la rígida institución del mayorazgo, que dictaba que la práctica totalidad del patrimonio familiar pasara a un único heredero, generalmente el primogénito.
Esta ley de herencia indivisible fue el caldo de cultivo para algunas of las disputas más notables que marcaron el destino del linaje.
El heredero contra todos: el pleito de Christóval de Añorga (1674)
Uno de los conflictos más reveladores ocurrió tras la muerte de Joanes de Añorga Oscáriz en 1670. Al no dejar testamento, se desató una tormenta familiar. Su esposa, María Gómez de Egusquiza, y el resto de sus hijos argumentaron que los bienes de la Casa Solar debían repartirse equitativamente, ya que no consideraban que estuvieran sujetos a vínculo.
Sin embargo, el primogénito, Christóval de Añorga Gómez de Egusquiza, defendió su derecho como único heredero. Se vio obligado a litigar contra su propia madre y hermanos ante el corregidor de Guipúzcoa. Su argumento se basó en el vínculo y mayorazgo que su bisabuelo, Joanes de Añorga Berreyarza, había fundado en 1595. La justicia finalmente le dio la razón, declarando que las propiedades eran indivisibles y consolidando su posición como señor de la Casa Solar, pero a costa de un profundo quiebre familiar.
La querella de los hermanos: cuando una zanja desata la guerra (1774)
Un siglo después, la tensión entre hermanos volvió a estallar, esta vez entre Joseph Manuel de Añorga (el heredero del mayorazgo) y su hermano Joseph Ángel. Lo que comenzó como una disputa menor por una acequia que Joseph Ángel había tapado en los terrenos de la Casa Solar, escaló hasta convertirse en una querella criminal.
Según la denuncia, Joseph Ángel respondió a las peticiones de su hermano con «gritos y provocaciones, usando palabras injuriosas y ofensivas», llegando a amenazarle de muerte. El conflicto fue tan grave que un juez ordenó la detención de Joseph Ángel y el embargo de sus bienes, que incluían enseres domésticos, ganado y cosechas. Este episodio demuestra cómo el resentimiento por la desigualdad en la herencia podía envenenar las relaciones fraternales hasta extremos insospechados.
Hijo contra padre: la demanda de Joseph Antonio (1762)
Quizás el caso más singular fue el de Joseph Antonio de Añorga, quien se atrevió a demandar a su propio padre, Agustín de Añorga Alcega. Joseph Antonio, que había abandonado el hogar a los 14 años, le había prestado dinero a sus padres con la promesa de una mejora en su herencia. Sin embargo, cuando reclamó la devolución, sus progenitores se negaron, argumentando que no tenían obligación legal de hacerlo.
El caso se vuelve más intrigante por el hecho de que Joseph Antonio no fue mencionado en el testamento de su padre, lo que ha llevado a especular sobre su posible ilegitimidad. La negativa de su madre a testificar, excusándose con «el pretexto frívolo de que su conciencia no le permite», añade más misterio al asunto.
Conclusión: la herencia como fuente de conflicto
Estos episodios, rescatados de la investigación en archivos, confirman que las «leyendas» sobre disputas familiares tienen una base muy real. La institución del mayorazgo, diseñada para preservar el patrimonio, fue paradójicamente la causa de las fracturas más profundas. Mientras el heredero gozaba de toda la fortuna, los hermanos segundones se enfrentaban a un futuro incierto, viéndose obligados a buscar sustento en la agricultura, el mar o, como hemos visto, en los tribunales.
Si estas historias de poder, honor y conflicto han despertado tu curiosidad, te invitamos a sumergirte en los detalles completos de estas y otras disputas familiares. Para conocer a fondo las circunstancias que rodearon cada caso, puedes ampliar la información en el libro «La casa solar de Añorga: Descubriendo el pasado».
- La historia del pleito de Christóval de Añorga contra su familia la encontrarás en el Capítulo 6.
- El misterioso caso de la demanda de Joseph Antonio contra su padre se detalla en el Capítulo 8.
- La intensa querella criminal entre los hermanos Joseph Manuel y Joseph Ángel se narra en el Capítulo 9.
Puedes acceder al libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El misterio por resolver:
El documento más antiguo: en busca de la primera mención registrada del apellido
Rastrear el origen de un linaje a través de los siglos es una de las tareas más fascinantes y complejas de la genealogía. Requiere sumergirse en archivos medievales, descifrar caligrafías antiguas y seguir pistas a menudo fragmentadas. En el caso de la familia Añorga, la búsqueda de la primera mención documentada nos transporta directamente al siglo XIV, a un episodio bélico que ha sido interpretado de formas muy distintas a lo largo de la historia.
La primera referencia escrita que vincula a miembros de la familia Añorga con un hecho histórico data del año 1321, en el contexto de la Batalla de Beotibar. La fuente principal que narra esta participación es la «Real ejecutoria de genealogía, nobleza y armas», un documento certificado en 1728 por el Rey de Armas de Felipe V. Este texto, a su vez, se basa en nobiliarios y archivos más antiguos.
La versión heroica: lealtad y nobleza
Según la crónica tradicional, los miembros de la casa de Añorga, como parte del bando de los oñacinos, rindieron vasallaje a Gil López de Oñaz Loyola, un antepasado de San Ignacio de Loyola. En calidad de fieles vasallos, los jóvenes de la casa de Añorga acudieron a su llamada y lucharon con valor en los montes de Beotibar, cerca de Tolosa, para defender los intereses de Guipúzcoa frente a las tropas navarras.
Esta versión, recogida en la ejecutoria de nobleza, presenta a la familia como parte de un linaje de lealtad y honor, consolidando su estatus como una de las casas nobles fundadoras de la provincia.
La versión de los historiadores: ¿héroes o malhechores?
Sin embargo, investigaciones históricas recientes ofrecen una perspectiva muy diferente y arrojan un velo de misterio sobre la naturaleza real de aquel enfrentamiento. Lejos de ser una épica batalla entre ejércitos, algunos historiadores sostienen que la «Batalla de Beotibar» fue en realidad un choque violento entre bandas de «malhechores» y las autoridades navarras que intentaban controlar el bandolerismo en la frontera.
Desde este punto de vista, Gil López de Oñaz Loyola no sería un noble héroe, sino el líder de una de estas bandas que operaban en la zona, y los Añorga habrían formado parte de su mesnada. Esta reinterpretación no borra la mención histórica, pero sí transforma radicalmente su significado.
Conclusión: un origen entre la nobleza y el misterio
La primera mención registrada del apellido Añorga, en 1321, es un hecho fascinante. Nos conecta con un pasado medieval remoto, pero también nos sitúa en el centro de un debate histórico. ¿Fueron los primeros Añorga documentados nobles caballeros que cumplían con su deber, o formaban parte de las turbulentas bandas que dominaban las fronteras? El misterio sigue abierto, demostrando que el origen de una familia puede ser tan complejo y apasionante como la propia historia.
Si estas historias de poder, honor y conflicto han despertado tu curiosidad, te invitamos a sumergirte en los detalles completos de estas y otras disputas familiares. Para conocer a fondo las circunstancias que rodearon cada caso, puedes ampliar la información en el libro «La casa solar de Añorga: Descubriendo el pasado».
- Toda la información sobre la Batalla de Beotibar y sus diferentes interpretaciones se encuentra en el Capítulo 15.
Puedes acceder al libro completo aquí: https://anorga.info/la-casa-solar-de-anorga/
El dato curioso:
La familia durante las Guerras Carlistas, lealtades, conflictos y supervivencia

La Primera Guerra Carlista (1833-1840) fue un conflicto devastador que dividió a la sociedad vasca, enfrentando a familias y vecinos. Para los Añorga, la guerra no fue un hecho distante, sino una realidad que sufrieron en primera persona, tanto en el frente de batalla como en la retaguardia, obligándoles a luchar por la mera supervivencia.
La historia de Joseph Paulo Lázaro de Añorga Jáuregui y su familia es un claro ejemplo del impacto del conflicto en la población civil. Establecidos como colonos en el caserío Miramón-Berri, su hogar se encontraba en una zona estratégica para las operaciones carlistas en torno a Oriamendi. La tranquilidad familiar se truncó abruptamente cuando el caserío fue ocupado y convertido en cuartel general de George Lacy Evans, comandante de las tropas británicas aliadas del bando liberal.
Forzados a huir en 1835, la familia inició una dolorosa diáspora. Su primer refugio fue Hernani, donde nació su hijo Martín, pero la guerra se extendió a la villa y tuvieron que proseguir su éxodo a Tolosa. Allí nació su cuarto hijo, Jose Vicente, en 1838, antes de tener que escapar de nuevo, esta vez a Zubieta, donde finalmente nació Ignacio Juan en 1840, año en que terminó la guerra. La contienda dejó una profunda cicatriz en el entorno rural: según el alcalde de la época, 341 caseríos fueron incendiados o destruidos y se talaron miles de manzanos, una importante fuente de ingresos, para mejorar la visibilidad en el campo de batalla.
Mientras la familia de Joseph Paulo luchaba por sobrevivir como refugiada, otros miembros del linaje tomaron las armas. Bautista Añorga formó parte de un batallón carlista, participando en combates clave como los de Elzaburu (1835), Mendigorria (1836) y Hernani (1836), siendo condecorado por su valor. Asimismo, José María Añorga se batió «bravamente» en Alza en 1837, acción por la que también fue merecedor de una medalla. Estas historias muestran las dos caras de la guerra para la familia: la del exilio y la pérdida, y la del combate en el frente.
Para conocer más detalles sobre la diáspora de la familia de Joseph Paulo y los combates en los que participaron otros Añorga, puedes consultar el Capítulo 11 del libro «La casa solar de Añorga». Puedes saber más sobre el libro o adquirirlo haciendo clic aquí.
El personaje de la semana:
Las mujeres Añorga, más allá de la genealogía, las historias silenciadas

La genealogía tradicional a menudo sigue una línea patrilineal, dejando en la sombra las historias de las mujeres que fueron igualmente, si no más, cruciales para la supervivencia y el prestigio del linaje. La historia de la Casa de Añorga está llena de estas figuras femeninas fuertes que, contraviniendo las normas de su época, asumieron el poder, gestionaron patrimonios y garantizaron la continuidad de la familia.
Un ejemplo temprano lo encontramos en el siglo XVI con Domenja Adúriz-Miramón. Ante la prematura muerte de su marido Joanes y de su primogénito Andrés, Domenja asumió el mando y la administración de la Casa Solar de Añorga hasta que su hija, Mari Juan, alcanzó la mayoría de edad. En un tiempo donde la viudez a menudo significaba dependencia, ella tomó las riendas del patrimonio. Su hija, Mari Juan de Añorga, no fue simplemente una dote en una alianza matrimonial; ella fue la heredera que sucedió en el señorío de la casa solar, asegurando que el linaje continuara a través de la línea materna.
Quizás el caso más sobresaliente es el de Gerónima de Gorostiaga en el siglo XVII. Se casó con Christóval de Añorga en un momento en que la Casa Solar estaba al borde de la ruina, ahogada por deudas y pleitos interminables. Lejos de limitarse a un rol doméstico, Gerónima se reveló como una administradora excepcional y una estratega nata. Su marido, en su codicilo de 1710, reconoció explícitamente su papel crucial, alabando «el mucho que la dicha Gerónima a travajado en la Conserbacion y aumento de la dicha Cassa y en los seguimientos de los pleitos». Su labor fue tan fundamental que Christóval le aseguró un usufructo y sustento vitalicio, liberándola de la tutela de sus hijos, un gesto muy poco habitual que demuestra el profundo respeto y reconocimiento a su valía.
Ya en el siglo XX, la figura de Valentina Sorozábal nos muestra otra faceta de la fortaleza femenina. Como mujer de caserío, su vida era un equilibrio constante entre la crianza de sus siete hijos, las labores del hogar y un trabajo extenuante. Cultivaba la huerta y vendía sus productos en el mercado, una actividad que no solo era su principal fuente de ingresos sino también su espacio de socialización y refugio personal.
Estas historias, extraídas de los archivos, nos demuestran que para entender el legado de la familia Añorga es imprescindible dar voz a estas mujeres, cuyas decisiones, trabajo y resiliencia fueron tan importantes como las batallas o los títulos de sus parientes masculinos.
Para profundizar en las vidas de Domenja Adúriz-Miramón (Capítulo 1), Gerónima de Gorostiaga (Capítulo 6) y Valentina Sorozábal (Capítulo 13), puedes consultar el libro «La casa solar de Añorga». Puedes saber más sobre el libro o adquirirlo haciendo clic aquí.
El dato curioso:
La vida en el caserío, ¿cómo era un día normal para la familia en el siglo XVIII?

La vida en los caseríos que rodeaban San Sebastián en el siglo XVIII era un mundo aparte, regido por el trabajo constante y una profunda conexión con la tierra. Los roles dentro de la familia estaban claramente definidos, con una economía basada en la autosuficiencia y la venta de excedentes en el mercado de la ciudad, un sistema del que los Añorga y sus familias colaterales eran parte fundamental.
El día a día de los hombres se centraba en las labores de mayor fuerza física. Eran los encargados de los cultivos principales como el trigo, un poco de cebada y, sobre todo, el maíz, que constituía la base de la alimentación. La gestión del ganado y de los manzanos para la producción de sidra también recaía en ellos. Su trabajo aseguraba el sustento principal de la familia a lo largo del año.
Las mujeres, por su parte, eran el motor tanto del hogar como del comercio a pequeña escala. Además de encargarse de la casa y la crianza, gestionaban la huerta, donde cultivaban todo tipo de verduras, hortalizas e incluso flores como rosas y claveles. Su labor no terminaba ahí; el presbítero Joaquín de Ordóñez describe en 1761, con asombro, cómo estas mujeres cargaban sobre sus cabezas enormes cestas que pesaban «ocho o más arrobas» (más de 90 kilos) y caminaban descalzas «subiendo y bajando peñascos de dos leguas y más» para vender sus productos en la plaza de la ciudad. Con el dinero ganado, compraban todo lo necesario para la semana: aceite, jabón, pescado y ropa, antes de emprender el duro camino de vuelta.
La relación entre los dueños de los caseríos (propietarios) y los colonos o «caseros» (inquilinos) era muy estrecha, a menudo perpetuándose en las mismas familias durante generaciones. Los inquilinos pagaban la renta con una parte de los frutos de la cosecha, como la manzana, y también en efectivo o con productos como capones y pollos, según la costumbre. Esta estructura social, basada en la labor y la tradición, definió la vida de nuestros antepasados durante siglos.
Para conocer la descripción completa de la vida de los baserritarras en 1761, escrita por Joaquín de Ordóñez, puedes consultar el Capítulo 10 del libro «La casa solar de Añorga». Puedes saber más sobre el libro o adquirirlo haciendo clic aquí.
El misterio por resolver:
La rama perdida, ¿qué pasó con Joseph Antonio de Añorga Sansinenea?
En toda gran genealogía existen «ramas perdidas», líneas familiares cuyo rastro se desvanece en los archivos, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. La historia de los Añorga tiene uno de esos enigmas en la figura de Joseph Antonio de Añorga Sansinenea, hijo de Agustín de Añorga Alcega, cuya vida está marcada por un conflicto familiar y un final incierto.
El misterio comienza en 1762 con un hecho insólito: Joseph Antonio, ya emancipado tras haber dejado el hogar paterno a los 14 años, presentó una querella criminal contra su propio padre. Reclamaba la devolución de varios préstamos que les había otorgado, a cambio de los cuales, según él, le habían prometido una mejora en la herencia o una vivienda. Sus padres se negaron a devolver el dinero, creando una profunda brecha familiar.
La incógnita principal, sin embargo, se revela en el testamento del padre. En 1779, Agustín de Añorga nombra como herederos a sus «seis hijos legítimos», y en esa lista no figura Joseph Antonio. Esta omisión es la que ha llevado a especular sobre su verdadera condición. ¿Era un hijo natural, quizás concebido antes del matrimonio, y por eso no fue reconocido como heredero? ¿O es posible que falleciera antes que su padre?
El misterio se acrecienta con la actitud de la madre, María Josepha, quien se negó a comparecer ante el corregidor para testificar, excusándose con «el pretexto frívolo de que su conciencia no se lo permite». Lamentablemente, el manuscrito que detalla el pleito se interrumpe, dejando la resolución final del conflicto y el destino de Joseph Antonio en las sombras de la historia.
Para leer los detalles del pleito y las diferentes hipótesis sobre esta fascinante rama perdida de la familia, puedes acudir al Capítulo 8 del libro «La casa solar de Añorga». Puedes saber más sobre el libro o adquirirlo haciendo clic aquí.
El dato curioso:
Los hermanos Añorga y la Compañía de Caracas, una aventura en Venezuela
Durante el siglo XVIII, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas se convirtió en una de las empresas comerciales más importantes de la época, monopolizando el comercio entre Euskadi y Venezuela. Esta aventura transatlántica atrajo a numerosos guipuzcoanos, entre los que se encontraban dos miembros de nuestra familia: los hermanos Agustín y Manuel Vicente de Añorga Sansinenea.
Sus roles a bordo eran distintos, reflejando las diversas necesidades de una travesía tan larga. Manuel Vicente se enroló como marinero en septiembre de 1773, partiendo del puerto de Pasajes en el navío «Nuestra Señora del Coro» con destino a La Guaira, Venezuela. Por su parte, su hermano Agustín participó en al menos dos expediciones, desempeñando los oficios de panadero y despensero. Este último cargo, responsable de distribuir la comida diaria, era de una confianza crucial en la tripulación.
Estos viajes implicaban una gran preparación y dejaban una vida atrás. Así lo demuestra una carta de poder que Agustín dictó en mayo de 1776, antes de embarcar en el navío «Santa Teresa». En ella, otorgaba plenos poderes a su esposa, Catalina Antonia de Arrieta, para que administrara y gobernara todos sus bienes y efectos durante su larga ausencia.
La vida en el mar estaba llena de peligros. Prueba de ello es que esa misma fragata, la «Santa Teresa», fue parte de un convoy que la flota inglesa capturó en enero de 1780, en un duro golpe para la Compañía. Las historias de estos hermanos no solo nos hablan de comercio, sino de la valentía necesaria para cruzar un océano en una época de grandes conflictos navales.
Para consultar la carta de poder que Agustín otorgó a su esposa y otros detalles sobre la vida de los marineros en la Compañía Guipuzcoana, puedes acudir al Capítulo 9 del libro «La casa solar de Añorga». Puedes saber más sobre el libro o adquirirlo haciendo clic aquí.
El dato curioso:
El testamento de Domenja Adúriz, una ventana a la vida y deudas del siglo XVI
Los documentos antiguos, como los testamentos, son auténticas cápsulas del tiempo. Más allá de las grandes batallas y los reinados, nos ofrecen una ventana directa a la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo perfecto es el testamento de Domenja Adúriz, esposa de Joanes de Añorga, que nos permite asomarnos a la realidad económica y social de la familia a mediados del siglo XVI.
Al detallar sus bienes, Domenja también registró meticulosamente las deudas que tenía pendientes de cobrar y las que ella misma debía saldar. Estos apuntes revelan una microeconomía basada en la confianza y el intercambio constante entre vecinos. Encontramos deudas de trigo con un molinero, préstamos a otros miembros de la comunidad y pequeñas transacciones que, en conjunto, tejían la red social y económica de la época.
Lejos de ser un simple trámite, el testamento de Domenja es un testimonio invaluable. Nos muestra cómo se gestionaba el patrimonio, la importancia de la palabra dada y cómo las finanzas de la casa solar de Añorga estaban intrínsecamente ligadas a la vida de su comunidad. Es, en definitiva, un reflejo fiel de las preocupaciones y la realidad de una familia que sentaba las bases de su linaje.
Para un análisis detallado de las deudas mencionadas en el testamento y la transcripción completa del documento, puedes consultar el capítulo 2 del libro «La casa solar de Añorga». Allí encontrarás el contexto histórico completo de estas fascinantes transacciones.